Ver comunicado y resolución judicial del 3 de septiembre de 2014
El 16 de septiembre [de 1973], a las 7:00, el cuerpo de Víctor Jara, junto con cinco cadáveres más, fue encontrado al lado del Cementerio Metropolitano, cerca de la línea del tren. De los seis cuerpos, pobladores reconocieron a dos: a Víctor y a Litre Quiroga, quien también había sido visto por testigos como prisionero en el Estadio Chile. Los nombres de esos testigos los daré oportunamente al tribunal. Algunos de esos testigos conocían personalmente a Víctor y a Litre Quiroga, tal es así que uno de ellos sabía que Litre tenía una cicatriz en el pecho, al lado izquierdo. Esto lo constató abriendo sus ropas. Y con respecto a Víctor, palparon las callosidades de sus manos, propias de intérpretes de guitarra y que en ese momento estaban llenas de moretones e hinchadas”. Así se leía en la primera denuncia judicial que presentó Joan Turner pidiendo que se esclareciera la muerte de quien fuera su marido: Víctor Jara Martínez, nacido el 28 de septiembre de 1932, hijo de Manuel y Amanda.
El juicio para identificar a los autores materiales e intelectuales de su muerte se inició el 12 de septiembre de 1978, por denuncia de su esposa, de nacionalidad británica y profesora de danza, con quien se casó el 27 de enero de 1965. Al momento de ser asesinado tenía 41 años y dos hijas: Manuela, de 13 años y Amanda, de 9.
Debieron transcurrir 40 años para que al fin el cerrojo del secreto que envolvía el asesinato de Víctor Jara, Litre Quiroga y otras decenas de ciudadanos chilenos y extranjeros que encontraron la muerte en el Estadio Chile, cuya identidad y número aún se desconoce, comenzara lentamente a descorrerse.
El Estadio Chile y la planificación del Golpe
Hasta las últimas horas de la noche del 10 de septiembre de 1973, la casa central de la Universidad Técnica del Estado (UTE, hoy Universidad de Santiago) fue el epicentro de una gran ebullición. Todo quedó listo para que, a las 11:00 de la mañana siguiente, el Presidente Salvador Allende inaugurara la exposición “Por la Vida Siempre”, con una esperada actuación del cantautor Víctor Jara. Solo unos pocos sabían lo que Allende anunciaría desde la UTE: un plebiscito con el que pretendía evitar el Golpe de Estado. Dos días antes el Presidente le había dicho al general Carlos Prats, comandante en jefe del Ejército hasta el 23 de agosto de 1973: “Es la única solución democrática para evitar el Golpe o la guerra civil”. Allende sabía que de ese veredicto popular no saldría vencedor.
Lo que los profesores y estudiantes de la UTE no imaginaban, y tampoco Allende, era que precisamente ese anuncio de plebiscito, que rápidamente fue informado a quienes querían derrocarlo, había sido el gatillo acelerador del Golpe. Y menos que a esa misma hora, otra ebullición pero para fines muy distintos, envolvía varios pisos del ministerio de Defensa, ubicado a pocos metros del palacio presidencial. En su interior, un grupo de militares bajo el mando de los generales Herman Brady y Sergio Arellano Stark, ultimaba los detalles para el ataque a La Moneda y la ocupación de Santiago que se desencadenaría sólo horas después.
El mando de las operaciones militares en Santiago quedó configurado esa misma mañana. Bajo la conducción del general Brady, al frente de la Guarnición Militar de Santiago, se alinearon: el general Sergio Arellano, a cargo de la Agrupación Santiago-Centro; el general César Benavides, en la Agrupación-Este, y el coronel Felipe Geiger, en la Agrupación-Norte. La Agrupación Reserva le fue entregada al general Javier Palacios, quien tendría un rol protagónico el 11 de septiembre.
Alrededor de una mesa en una de las oficinas del ministerio, un grupo de oficiales de la Academia de Guerra del Ejército y de Inteligencia adscrito al Estado Mayor de la Defensa Nacional, núcleo estratégico del Golpe de Estado en marcha (encabezado por el almirante Patricio Carvajal), revisaba por enésima vez los detalles de los planes de seguridad “Cobre” y “Ariete”, con las primeras órdenes de qué hacer con los partidos de la Unidad Popular, sus dirigentes y los campos de prisioneros que se habilitarían.
![Jara-foto-001]()
Fuente: Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales.
“Debo indicar que me tocó ordenar alfabéticamente un listado de personas que debían presentarse en los regimientos del país y el cual fue leído mediante un bando militar. Este listado me fue pasado por el almirante Carvajal”, declaró más tarde Álvaro Puga, quien fue uno de los pocos civiles que participó en esos preparativos el mismo día 10 (1).
Puga se encontraría también en el ministerio de Defensa con el mayor Pedro Espinoza, quien vestía de civil y estaba a cargo del principal grupo de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional, unidad que había secundado la planificación secreta de los golpistas en esos meses de 1973.
En el cuarto piso del edificio, otro grupo, en el que destacaba Pedro Ewin Hodar (secretario del Estado Mayor de la Defensa Nacional) y el alumno de la Academia de Guerra, coronel Roberto Guillard (2), y que integraban también civiles, revisaba los borradores de los primeros bandos militares que se transmitirían por una cadena radial encabezada por la Radio Agricultura (de propiedad de la Sociedad Nacional de Agricultura, el principal gremio patronal agrícola).
Que allí estuvieran oficiales de la Academia Guerra, la llamada elite del Ejército, no era sorpresivo. Fueron esos oficiales los primeros que se integraron a la preparación del Golpe de Estado en las reuniones clandestinas con oficiales de la Fuerza Aérea y la Armada, que tenían el liderazgo. Ya desde el 7 de septiembre estaban informados de la inminencia del Golpe, por lo cual los alumnos de los tres cursos de la academia fueron destinados a distintas unidades para asegurarse de que el día definitivo fuera exitoso.
La importancia de la Academia de Guerra en el Golpe quedó nítidamente reflejada cuando Arellano le encomendó la organización del cuartel general de la Agrupación Santiago-Centro, al coronel Enrique Morel Donoso (3), director de la Academia de Guerra desde agosto, cuando el titular, Herman Brady, asumió la comandancia de la Guarnición de Santiago. Fue también ése el momento en que la academia se convirtió en el brazo armado de los golpistas en el Ejército, con informaciones que transmitía el coronel Sergio Arredondo González (4), profesor de la academia y uno de los primeros conjurados. Arredondo tendría también un rol preponderante en las acciones del Golpe como jefe del Estado Mayor de la Agrupación Santiago-Centro.
Fue así como ese día 10, Arellano Stark, Morel y Arredondo tomaron los últimos y sigilosos contactos con los jefes de las fuerzas que actuarían sobre La Moneda y Santiago: Escuela de Infantería, Escuela de Suboficiales, los regimientos Tacna, Yungay (de San Felipe), Guardia Vieja (de Los Andes), Coraceros (de Viña del Mar), Maipo (de Valparaíso) y Escuela de Ingenieros (de Tejas Verdes).
Ese mismo día 10, en las dependencias del Comando Administrativo del Ejército (CAE), el general Arturo Viveros (5), otro de los primeros partícipes de la preparación del Golpe, citaba al comandante Mario Manríquez Bravo, para ordenarle habilitar el Estadio Chile (ubicado en Pasaje Boxeador Arturo Godoy Nº 2750, entre la calle Unión Latinoamericana por el oriente y Bascuñan Guerrero, por el poniente) como campo de prisioneros. Antes de ocuparse del Estadio Chile, Manríquez debió cumplir una delicada misión el mismo día 11 de septiembre: hacerse cargo del entierro de Salvador Allende y de su autopsia, la que permanecería secreta por 28 largos años.
Al mayor Hernán Chacón Soto, otro de los oficiales de la Academia de Guerra, también se le encomendó la organización de los campos de prisioneros, bajo las órdenes del general Viveros. Pero la orden la había recibido antes: el 8 de septiembre.
Para entonces, el mando de los golpistas ya había decidido que el Regimiento Tacna sería el primer y principal centro de reclusión, pues hasta allí se llevaría a los que integraban las nóminas que había preparado el grupo de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional, encabezado por el mayor Pedro Espinoza. El comandante del Tacna, coronel Luis Joaquín Ramírez Pineda, ya se preparaba.
![MALOS]()
Manuel Contreras
Lo mismo hacía en la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes, el mayor Manuel Contreras Sepúlveda. Uno de los conscriptos de su escuela relató lo siguiente en el juicio que busca establecer quiénes son los responsables materiales e intelectuales del asesinato de Víctor Jara:
“El 10 de septiembre de 1973, alrededor de las 19:00, llegó un helicóptero a la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes, donde venía un oficial de Marina, quien fue a conversar con el director de la escuela, coronel Manuel Contreras, y éste da la orden de formar en el patio. En la formación, se nos ordena que preparáramos nuestra mochila y armamento de guerra, que consistía en un fusil SIG, con cien tiros cada uno. Alrededor de las 20:00, nos fuimos a dormir y aproximadamente a las 02:00 del día 11 fuimos despertados por el cabo de servicio y se nos ordenó formar en el patio. El personal de planta estaba acuartelado. El coronel Contreras nos señala que íbamos a un combate y que no quería bajas de parte nuestra. Junto a mi sección, nos subimos a unos camiones institucionales y nos dirigimos a Santiago. Los que íbamos a Santiago eran: la Segunda Compañía, a cargo del capitán Germán Montero Valenzuela, integrada por la primera, segunda y tercera sección, a cargo de los tenientes Pedro Barrientos Núñez, Rodrigo Rodríguez Fuschloger y [Jorge] Smith, respectivamente. Además de la Tercera Compañía, a cargo del capitán Víctor Lizárraga Arias, y la primera, segunda y tercera sección de esa compañía, a cargo del teniente Orlando Cartes Cuadra (6). A cargo de todo este contingente iba el mayor Alejandro Rodríguez Fainé” (7).
![Jara-foto-002]()
Fuente: Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales.
El conscripto R.A., relata: “Una vez que llegamos a Santiago, nos dirigimos al Regimiento Tacna, pero éste estaba ocupado por el Regimiento Maipo, motivo por el cual nos llevaron a una cancha de básquetbol, en Arsenales de Guerra. Lo primero que nos dieron fue desayuno y alrededor de las 07:00 nos formaron y nos pasan un cuello de color salmón y un brazalete de color blanco con tortugas verdes y un oficial, de quien ignoro nombre y grado, nos indica que íbamos a derrocar al Presidente comunista Allende y el que no quiere ir que diera un paso al frente. Nos miramos con nuestros compañeros: nadie quiso salir. Posteriormente, la compañía que iba completa, nos dirigimos al costado del ministerio de Defensa [diario Clarín], tomamos posición de este edificio y comenzamos a tener fuego cruzado con francotiradores de otras azoteas”.
El relato del conscripto R.A. fue complementado por el del conscripto C.A.P.: “Después del desayuno, el teniente coronel Julio Canessa, comandante de Arsenales de Guerra, nos señala que habría un hecho importante en el país y el teniente Pedro Barrientos Núñez nos dio mayores detalles y nos indicó que el que no quería ir, que diera un paso adelante: obviamente no salió nadie. Posteriormente nos dirigimos hacia La Moneda, por calle San Diego, allanando todos los edificios de los alrededores del ministerio de Defensa” (8).
Enrique Kirberg, rector de la Universidad Técnica, durmió poco y mal esa noche. A las 6:30, el repiquetear del teléfono lo hizo saltar de su cama. “Un grupo de civiles armados atacó las instalaciones de la radio de la universidad, inutilizando la antena”, fue el escueto anuncio que recibió. Luego de cerciorarse que no había heridos, Kirberg se fue directo a la universidad.
El ataque fue perpetrado por el contingente de la Armada apostado en la Estación Naval de Quinta Normal, desde donde el almirante Patricio Carvajal, jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, digitaba paso a paso el desarrollo de los planes golpistas. El día 10 de septiembre la Armada dispuso que un grupo de infantes de Marina y personal de Inteligencia se trasladara a Santiago. Entre ellos estaban los tenientes Miguel Álvarez y Jorge Aníbal Osses Novoa, del Servicio de Inteligencia de la Armada. En Santiago, ya se encontraba el oficial Pedro Castro Bustos, quien dependía directamente del capitán de fragata Víctor Vergara” (9).
En La Serena, otro grupo de militares del Regimiento de Artillería Nº 2, “Arica”, se preparaba para marchar a Santiago. Al mando de la Agrupación Serena se apostó el mayor Marcelo Moren Brito (10), segundo comandante del regimiento que dirigía el coronel Ariosto Lapostol, quien no viajó. Entre los escogidos estuvo el capitán Fernando Polanco, quien era el jefe de Inteligencia del regimiento y comandaba una compañía de infantería de unos 120 hombres.
Poco después de que el rector Kirberg ingresara a la UTE, el sector de calle Ecuador se convirtió en un hormiguero. Mientras las primeras tropas se desplegaban en el entorno, estudiantes y profesores recorrían patios y dependencias intentando obtener más información de lo que estaba ocurriendo. Desde radios a pilas que emergieron por doquier se podía escuchar los sones del himno de la Unidad Popular “Venceremos”, que la Radio Magallanes difundía una y otra vez acompañado de consignas para defender el gobierno.
Alrededor de las 10 de la mañana, Víctor Jara se despidió de su esposa, Joan Turner, y de sus hijas Manuela y Amanda, y salió de su casa en calle Piacenza Nº 1144. A sabiendas de que estaba en marcha un Golpe de Estado, decidió estar en su lugar de trabajo: la UTE. Joan recordará por siempre la imagen de Víctor con su pantalón negro y su suéter de alpaca negro, tomando las llaves de su renoleta para luego partir raudo en dirección a la universidad. Llevaba consigo uno de sus objetos más preciados: su guitarra.
Poco después, Víctor Jara ingresaba a la Vicerrectoría de Comunicaciones de la UTE, ubicada al frente de la casa central, allí donde trabajaba como investigador folklórico y director de teatro. Se fue directo a la oficina de Cecilia Coll, jefa del departamento de Extensión Artística, su amiga y compañera de muchas jornadas de cultura llevada a las poblaciones y fábricas. Y también de trabajo voluntario, en los que se descargaba harina y otros productos de primera necesidad que escaseaban.
“‘¿Qué hago?’, fue lo primero que me dijo. Lo vi llegar empuñando su guitarra y con su rostro preocupado. Pero me habló con esa convicción que me impresionaba, de estar profundamente convencido de lo que hacía ya sea en la música, en el teatro y en su actitud militante. Lo escuché en un momento hablar esa mañana con su mujer, Joan, lo que me reafirmó que Víctor tenía claro cuál era su responsabilidad ese día”, recuerda Cecilia en entrevista con la autora.
![Jara-foto-017]()
Estadio Chile.
Esa llamada fue confirmada por la esposa de Víctor Jara, Joan Turner, quien dijo: “Víctor me llamó por teléfono alrededor de las 11:30 para decirme que había llegado bien, a pesar del movimiento de tropas. Que estuviera tranquila y que cuidara a las niñas”.
Cecilia Coll no olvida que fue ella quien le dijo a Víctor que se fuera a la Escuela de Artes y Oficios, el edificio antiguo y de construcción sólida que podría resistir en mejor forma un ataque militar, ya que a esas horas se escuchaban muchos disparos. Para entonces, ya eran cientos los profesores y alumnos que permanecían en la UTE.
A esa misma hora ya habían sido liberados los oficiales que habían protagonizado el 29 de junio de 1973 la rebelión del Regimiento Blindado Nº 2, conocida como el “Tanquetazo”. La asonada, un borrador del Golpe de Estado que se ejecutaría tres meses más tarde, dejó varios muertos y heridos, y fue organizada y llevada a cabo por un grupo de militares en concomitancia con el movimiento de extrema derecha Patria y Libertad. Sus líderes fueron: el coronel Roberto Souper Onfray (11), quien era el comandante del Blindado Nº 2; el capitán Sergio Rocha Aros (12), comandante de la Compañía de Tanques del regimiento; el capitán Carlos Lemus y los tenientes Raúl Jofré González, Antonio Bustamante Aguilar, Mario Garay Martínez (13), Edwin Dimter Bianchi, René López Rivera (14), Carlos Souper Quinteros y Víctor Urzúa Patri. La mayoría estaba en prisión militar en distintas unidades de Santiago, acusados de sublevación y sedición.
La vorágine de los acontecimientos del 11 asfixió la liberación de los militares sediciosos. Pero el secreto se mantuvo largos años. Había motivos para ello. El principal: ocultar los nombres de quienes ordenaron las misiones que les fueron encomendadas a los oficiales que recién salían de la prisión militar, masticando el fracaso de su operación y de reconocida vocación violentista y de extrema derecha. Pero hubo otros hechos que rodearon esa liberación y que conectaron a esos hombres con el Estadio Chile y el destino de Víctor Jara.
Uno de esos oficiales fue el entonces teniente y hoy brigadier (R) Raúl Aníbal Jofré González, quien fue dejado en libertad en la Escuela de Telecomunicaciones del Ejército, junto al también teniente sublevado Edwin Dimter Bianchi. Jofré relató:
“El 11 de septiembre, alrededor de las 18:00, me fueron a buscar y me trasladaron a la Comandancia de Guarnición, ubicada en el sexto piso del entonces ministerio de Defensa. El mismo día, a distintas horas, llegaron el resto de los oficiales que estábamos detenidos, con excepción del coronel Souper, a quien no vi. Al día siguiente fui enviado junto al teniente Edwin Dimter al Estadio Chile…” (15).
Otro oficial sublevado y liberado sí vio al coronel Souper esa mañana en el mando central del Golpe. El ahora coronel (R) Antonio Roberto Bustamante Aguilar (16), relata:
“El 11 de septiembre de 1973, alrededor de las 11:00, me comunican que estoy en libertad y me trasladan a Zenteno Nº 45 donde funcionaba el ministerio de Defensa. Fui directo al sexto piso, donde quedé en calidad de disponible junto con los demás oficiales que habíamos participado en el llamado ‘Tanquetazo’: coronel Roberto Souper, capitán Sergio Rocha, los tenientes Raúl Jofre, Edwin Dimter, Mario Garay y René López. En la tarde fuimos destinados a distintas unidades. Desconozco a qué unidad fue destinado el coronel Souper. El capitán Rocha fue enviado al Comando de Área Jurisdiccional de la Zona de Seguridad Interior (CAJSI) de Puente Alto, donde había estado preso (el entonces Regimiento Ferrocarrilero Nº 2); Jofré y López fueron enviados al Estadio Chile; respecto de Dimter, tengo dudas, y sobre Garay, me parece que fue enviado a la Segunda División del Ejército. Yo fui destinado al Comando de Áreas Jurisdiccionales de Seguridad Interior, o CAJSI de Santiago, que funcionó en el sexto piso, ala sur del ministerio de Defensa (Departamento Quinto, Asuntos Civiles). Todas las actividades de seguridad tanto de Ejército, Armada y Fuerza Aérea, como de Carabineros e Investigaciones, se subordinaban al CAJSI. El Departamento Quinto de Asuntos Civiles, al cual fui asignado, estaba a cargo del capitán de Ejército, Ramón Castro Ivanovic, alumno de tercer año de la Academia de Guerra” (17).
![Jara-foto-018]()
Edwin Dimter.
Pero hubo otro hecho que todos callaron por muchos años y que el teniente Edwin Dimter, otro de los sublevados y liberados, decidió revelar ante el tribunal 31 años más tarde, cuando la figura de Víctor Jara regresó con inusitada fuerza:
“Al mediodía del 13 de septiembre de 1973, todos los oficiales que habíamos participado en el alzamiento del 29 de junio, fuimos recibidos por el general Augusto Pinochet, quien nos dirigió unas breves palabras y luego nos dijo que íbamos a recibir instrucciones. Estábamos presentes en esa reunión: el coronel Roberto Souper, el capitán Sergio Rocha; y los tenientes Raúl Jofré, Antonio Bustamante, René López, Mario Garay y el que habla. A continuación, fui destinado al Estadio Chile, recinto al cual fui trasladado en un jeep el mismo día” (18).
La partida de Dimter y Jofré al Estadio Chile fue confirmada por el entonces teniente y ahora teniente coronel (R) Mario Garay Martínez, otro de los sublevados del Blindados Nº 2: “Los tenientes Jofré y Dimter fueron enviados al Estadio Chile… En mi caso, fui mantenido en la Segunda División para cumplir labores administrativas y a disposición de los oficiales superiores del Estado Mayor” (19).
A las 10:20, después de haber difundido por segunda vez el último discurso de Salvador Allende, la Radio Magallanes enmudeció para siempre. A las 11:52 caía la primera bomba sobre La Moneda. Víctor Jara evidenció el impacto y llamó a su esposa. Joan relatará más tarde que en esa conversación le dijo que estuviera tranquila, que intentaría regresar a la casa, pero más tarde…
Poco antes de las 14:00, las tropas de ocupación, encabezadas por el general Javier Palacios, con contingente del Tacna y de las Escuelas de Suboficiales e Infantería, ingresaron a La Moneda. A cargo de las cinco baterías del Regimiento Tacna, que luego descerrajaron el ministerio de Educación, estaba el mayor Enrique Cruz Laugier (20).
Palacios dijo más tarde que recibieron balazos desde el interior de La Moneda en llamas y que la rápida actuación de su ayudante, el teniente Iván Herrera López (21), evitó que fuera alcanzado por otros proyectiles. Y agregó en entrevista con María Eugenia Oyarzún: “El teniente Armando Fernández Larios me vendó con un pañuelo que yo mismo le pasé para cubrir la herida. ¿Por qué estaba allí? Creo que el Servicio de Inteligencia del Ejército (SIM) envió gente por su cuenta para identificar a los prisioneros”. Palacios tenía razón. Armando Fernández Larios pertenecía ya en ese momento al equipo de inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional, que encabezaba el mayor Pedro Espinoza, grupo que había confeccionado la lista de dirigentes de personeros de la UP que había que hacer prisioneros como primera prioridad. Una tarea que los efectivos de Inteligencia del Estado Mayor del Golpe seguirían desarrollando después en el Estadio Chile.
Al interior de la UTE la gente se convulsionaba. El rector Kirberg aún no podía convencerse de que el palacio de gobierno ardía en llamas. De pronto, se escucharon gritos: “¡Al Paraninfo! ¡Al Paraninfo! ¡Ampliado general!”. En entrevista con la autora, Kirberg relata:
“Se realizó la asamblea. Estábamos todos juntos, profesores, alumnos, trabajadores. Habló el presidente de la Federación de Estudiantes de la UTE, Osiel Núñez, quien llamó a detener el Golpe… La mañana había transcurrido de manera vertiginosa. Una delegación de profesores y estudiantes democratacristianos vino a decirme que se ponía a mi disposición. Cuando aún estábamos bajo el impacto del bombardeo, llegó una patrulla de infantes de Marina. Reclamaban por una bandera a media asta que alguien había puesto. ‘O la suben, o la bajan!’, ordenaron. Acordamos quedarnos en la universidad. Éramos alrededor de mil personas.”
La estudiante Iris Aceitón no olvida esos momentos: “El grito de la UTE traspasó las paredes del Paraninfo hasta elevarse en el cielo brumoso. Un gran escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Los rostros de mis compañeras estaban llenos de lágrimas. Nos abrazábamos… Los hombres no escondían su sobrecogimiento. Fueron muy pocos los que se fueron” (22).
Todos se organizan para lo que venía y que no era otra cosa que permanecer allí, en la casa que les daba identidad. Víctor Jara era uno más.
“Allí en el patio, junto a una gran columna de concreto, apoyado en su inseparable guitarra, diviso a Víctor Jara. Está con Patricio Pumarino. Me invitan a acercarme. Víctor me habla y lo abrazo agradecida”, recuerda Iris.
Poco después, un mayor de Carabineros al mando de una patrulla llegó hasta la UTE y le comunicó al rector que estaban acordonados: “Nadie puede salir, ni siquiera pasar de un edificio a otro, porque van a recibir fuego. Estamos en Estado de Sitio y ya entró en vigencia el toque de queda”, dijo escueto.
Víctor Jara, fiel a su carácter, había decidido quedarse. Como a las 16:30 se volvió a comunicar con su esposa: “Después de algunas dificultades logré hablar con él. Me dijo que no podría llegar a la casa por el toque de queda, que tendría que quedarse en la UTE esa noche, que esperaba verme en la casa a la mañana siguiente. Que me quería mucho… Esa fue la última vez que hablamos”, relata Joan Jara.
“Nos organizamos en dos grupos, uno de ellos en la Escuela de Artes y Oficios y otro en la casa central, repartidos en diferentes dependencias. De los que estábamos en la casa central, algunos se encontraban en el sector de los ingenieros industriales y otros en el Paraninfo. La casa central cuenta con subterráneo, por lo cual nos sentíamos seguros. Víctor Jara permaneció en la Escuela de Artes y Oficios, donde estaba el mayor grupo de personas. La noche la pasó en una de sus salas”, relató el dirigente estudiantil Mario Aguirre Sánchez (23).
Efectivamente, Víctor Jara permaneció en el Laboratorio de Física de la Escuela de Artes y Oficios de la UTE. El estudiante Juan Manuel Ferrari Ramírez también estaba allí y no lo olvidó:
“Esa noche me quedó grabada su expresión porque se veía muy sereno, preocupado y triste. Estaba abrazado a su guitarra lo que lo hacía muy particular, a diferencia de las demás personas que estaban asustadas o con pánico” (24).
Luego de que el rector Kirberg llegara a un acuerdo con un contingente de Carabineros para que a la mañana siguiente se desalojara la universidad en completa calma, se inició la noche más larga que se haya vivido en la Universidad Técnica. Ni Víctor Jara ni Kirberg ni ninguno de los estudiantes y profesores que habían decidido permanecer en la UTE, podían imaginar que a esas mismas horas y a todo motor los militares golpistas preparaban el Estadio Chile para recibir a sus primeros prisioneros. Y ellos serían sus próximos moradores.
![Jara-foto-004]()
Fuente: Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales.
El oficial David González Toro, del Comando Administrativo del Ejército, recibió una orden que lo ligó de por vida al Estadio Chile:
“El día 11 mi general Viveros me ordenó hacerme cargo de la intendencia de un centro de prisioneros que se iba a crear. Horas más tarde se me informó que debía concurrir junto al comandante Mario Manríquez, el mayor Sergio Acuña y los sargentos Sergio Etcheverry, Caupolicán Campos y el cabo Héctor Bernal, hasta el Estadio Chile. Cuando llegamos en horas de la tarde, no había ninguna persona… Cuando llegan los detenidos, tengo claro que había personal de la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes, del CAE y del Regimiento de Calama. Ignoro si había personal de otra unidad… Recuerdo haber visto al comandante Manríquez en una oficina de pequeñas dimensiones ubicada siguiendo un pasillo ancho, a un costado de unos baños” (25).
El mayor Hernán Chacón Soto recibió otras órdenes respecto al Estadio Chile:
“A eso de las 16:00 del 11 de septiembre, se me ordenó por intermedio del jefe del Departamento Habitacional del Comando Administrativo del Ejército, el teniente coronel Mario Pérez Paredes, que debía hacerme cargo de una sección de la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes. En compañía del teniente coronel Pérez, debí trasladarme, con esta sección a cargo, hasta el Estadio Chile, constituyéndome en el lugar a eso de las 19:00, donde fui informado de que tenía a cargo la seguridad exterior del gimnasio… En esta labor y con esta sección permanecí hasta el día 15 de septiembre de 1973, según mi recuerdo, en que todos los detenidos del Estadio Chile fueron trasladados hasta el Estadio Nacional”.
Uno de los conscriptos de Tejas Verdes, M. C., relató lo que en esas horas ocurría en el Estadio Chile:
“Alrededor de las 19:00 del día 11 se nos ordena a toda la sección concurrir al Estadio Chile, a cargo del teniente Rodríguez Fuschloger y del teniente Jorge Smith Gumucio [y da los nombres de todos los sargentos, cabos y conscriptos que iban con él]. Al llegar observé varios buses con detenidos a los que bajaban con las manos arribas y eran apuntados por soldados. A mí se me ordenó apostarme en la entrada del estadio, ordenando la fila de detenidos que ingresaba. Esto duró varias horas hasta que el estadio estuvo casi lleno. De repente, junto a la fila de detenidos, vi a un hombre de avanzada edad y le permití descansar en el suelo. Fui sorprendido por el teniente Smith, quien me increpó y quiso mandarme detenido por desobediencia. Intercedió el teniente Rodríguez Fuschloger en mi favor. Posteriormente, me fui a descansar unas pocas horas en una sala en el segundo piso, y después, al regresar, el cabo R. me ordenó quedarme como centinela en la galería que estaba al frente de la entrada principal, en el pasillo que dividía la galería baja y alta” (26).
El conscripto R. A., de la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes, también afirma haber recibido la orden de concurrir al Estadio Chile a las 19:00 del día 11. Y recuerda que va toda su sección, la que era dirigida por el teniente Rodrigo Rodríguez Fuschloger (27). Al llegar al estadio, dice que están con él los sargentos Víctor Heredia Castro, Exequiel Oliva Muñoz y los cabos Nelson Barraza Morales, Homero Reinoso Valdés, Carlos Sepúlveda Moreno, José Galdames Arteaga, Jaime Sepúlveda López y 38 conscriptos (da todos sus nombres). También iban los sargentos Sergio Montiel Díaz y Manuel Rolando Mella San Martín, que no eran de su sección, pero que sí estaban en el Estadio Chile:
“Una vez que llegamos al estadio, a un costado estaban unos buses de Carabineros con detenidos, esperándonos a que nosotros tomáramos posición en el recinto. Para custodiar el lugar nos dividimos en turnos de seis horas. Los cabos nos ordenaban dónde teníamos que estar como centinelas. Recuerdo que estuve apostado en la entrada principal, en el costado externo. Desde mi posición podía observar la entrada de los detenidos. Era una gran cantidad. Sus pertenencias personales las dejaban en un pañuelo o cualquier otra cosa en un costado de la entrada. Toda la noche del 11 y la madrugada del 12 de septiembre llegaron detenidos. El día 12, alrededor de las 06:00, fui relevado y me fui a dormir, para asumir luego mi turno en el mismo lugar”.
No muy lejos de allí, al interior de la UTE, se vivían horas de terror: “Al final, éramos unos 600 docentes, estudiantes y auxiliares los que permanecimos en la universidad, la que fue tiroteada en forma persistente con arma de larga distancia durante toda la noche. Vehículos recorrían los alrededores disparando para atemorizarnos”, cuenta un estudiante de Ingeniería en entrevista con la autora.
Enrique Kirberg: “A la medianoche, llamaron de la Escuela de Artes y Oficios. Me informaron que había un herido: un camarógrafo, al que llamaban El Salvaje, había recibido un balazo en la espina dorsal que le comprometió los riñones. Estaba muy grave. Pedí asistencia hospitalaria, insistí frente a los militares, esperamos toda la noche… Nuestro hombre se nos murió… Y debo decir que no había armas dentro de la universidad y tampoco hubo resistencia. Se ha creado un mito: se cree que resistimos… Me da un poco de pena desilusionarlos”.
El presidente de la Federación de Estudiantes de la UTE, Osiel Núñez, también recordó muy bien esos momentos en que fue herido el camarógrafo y fotógrafo de la revista Presencia de la universidad, Hugo Araya Araya, El Salvaje: “El rector hizo varios llamados solicitando una ambulancia para trasladar al herido. Fue inútil. Como a la una de la madrugada nos informaron que Hugo Araya había muerto desangrado”, relató ante la Comisión Rettig (28).
El grupo del Regimiento “Arica” que llegó desde La Serena para reforzar las operaciones militares del Golpe, estaba conformado por dos compañías de Infantería y una batería de Artillería formada por cuatro piezas al mando del mayor Marcelo Moren Brito. Su primera misión fue “desalojar y ocupar todas las dependencias de la UTE”.
“La información de inteligencia que manejaba la Guarnición Militar de Santiago era que al interior de esa casa de estudios había entre 300 a 500 personas, muchos de ellos armados. Personal de la Armada, dependiente de la Estación Naval de Quinta Normal, en conjunto con carabineros de la Comisaría de calle Ecuador, no habían logrado el desalojo, informando que habían recibido disparos desde el interior”, recuerda el subteniente (R) Pedro Rodríguez Bustos, quien participó de la ocupación de la UTE (29).
![Jara-foto-005]()
Fuente: Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales
El oficial Fernando Polanco también forma parte del contingente que estaba listo para atacar la UTE, al mando del mayor Moren Brito: “Pernoctamos ese día en el Regimiento Buin. En la madrugada del día 12, a través de una orden que presumo fue dada por el comandante del Regimiento Buin, el coronel Felipe Geyger, todo nuestro grupo fuimos a allanar y ocupar el recinto de la Universidad Técnica del Estado…El mayor Moren era quien se entendía con la superioridad y recibía las órdenes directamente del comandante de la Agrupación Santiago-Centro. Nuestra misión fue únicamente evacuar el recinto y coordinar el traslado al Estadio Chile. Aproximadamente en octubre de ese año se creó la DINA, a la que pasó directamente y únicamente dentro de nuestra agrupación, el mayor Moren Brito” (30).
Lo que no dice Polanco, más conocido en el Ejército como “El Polaco”, es que en esos mismos días también estuvo a la caza de dirigentes de la Unidad Popular. Así llegó hasta el domicilio de Félix Huerta, uno de los miembros del comité asesor más secreto de Salvador Allende. Huerta estaba inválido y Polanco lo extorsionó para que entregara la identidad de sus compañeros a cambio de la vida de su hermano, Enrique Huerta (a quien, sin embargo, ya habían asesinado). Polanco, finalmente, no mató a Félix Huerta, pero siguió su carrera en servicios de inteligencia, en el BIE, el grupo más secreto de la Dirección de Inteligencia del Ejército. Otras muertes, entre ellas la del coronel Huber, miembro de la DINA, le serían adjudicadas a lo largo de los años. Huber fue asesinado cuando se descubrió la venta ilegal de armas a Croacia una vez recuperada la democracia.
Como a las 6:00 del día 12 de septiembre, Enrique Kirberg se cambió de camisa y se afeitó. Quería estar preparado para recibir a la delegación militar que ayudaría al desalojo:
“De repente sentí un estruendo terrible. Lanzaron un cañonazo hacia el edificio de la universidad. El obús abrió un boquete inmenso y estalló dos oficinas más allá de donde yo estaba. Quedé masticando trozos de concreto. Me asomé y vi tropas atrincheradas que disparaban hacia la universidad. Los vidrios del frontis se quebraron haciendo un ruido espantoso. Nos tuvimos que tender en el suelo para esquivar los disparos. Como el ataque no cesaba, tomé mi camisa blanca, me acerqué a la ventana y la saqué hacia fuera. Oí gritos: ‘¡Salgan con los brazos en alto!’. Una mujer empezó a llorar… Me escuché decir: ‘¡No es hora de llorar!’”.
“Aproximadamente a las 7:00, yo me encontraba en las oficinas de la administración, junto a unas cien personas y vimos cuando instalaron un cañón frente al edificio principal y tiraron tres obuses. Enseguida descargaron un ataque de ametralladoras durante más de 30 minutos. Por altoparlantes un oficial pidió que nos rindiéramos. Salió todo el mundo con las manos en alto y en fila india entre dos hileras de soldados armados”, relató el profesor Carlos Orellana (31).
Enrique Kirberg: “La gente empezó a salir con los brazos en alto, pero aún así no dejaban de disparar. Mi impresión fue que los soldados estaban más asustados que nosotros. En forma violenta obligaban a la gente a tenderse en el suelo. Yo también lo hice, pero el comandante me hizo parar a punta de culatazos y me gritó: ‘¡Así que tú eres el rector, tal por cual! ¡Ahora vas a ver lo que es la autonomía universitaria!’. Violentamente me tomó de un brazo, me tiró contra una pared, amartilló su arma y me apuntó: ‘Tienes 15 segundos para decirme dónde están las armas, ¡de lo contrario disparo!’. Tuve muy claro que estaba frente a mi universidad, profesores y estudiantes me escuchaban. No sé de dónde saqué fuerzas, pero muy sereno respondí: ‘Las armas de la Universidad son el conocimiento, el arte y la cultura’. Pasaron los 15 segundos y el hombre que me apuntaba no apretó el gatillo. Llamó a un soldado y le dijo: ‘¡Apúntalo!, y si no dice dónde están las armas, tú sabes…’. Dispararon un segundo cañonazo y luego se llevaron el cañón hacia la Escuela de Artes y Oficios. Mi gente seguía tendida en el suelo. El soldado seguía apuntándome, se oían gritos y órdenes mientras las tropas derribaban puertas y ventanas y entraban disparando a los edificios”.
Apenas ingresaron, los militares pidieron que se identificaran los dirigentes estudiantiles. Osiel Núñez, presidente de la Federación de Estudiantes de la UTE, lo hizo. Fue separado inmediatamente y los golpes se iniciaron. “¿Dónde están las armas?”, era el grito que se repetía:
“Me golpeaban y me amenazaban de muerte. Me dispararon en dos oportunidades a un costado para que me decidiera a hablar. Yo insistía en que en la universidad no había armas. En ese momento llegaron a informarle al oficial al mando que se estaba produciendo un enfrentamiento en la Escuela de Artes y Oficios. Yo le pido a este militar que me permita concurrir para evitar una matanza. Acepta. Llego al lugar, pidiéndole a los estudiantes que abandonen la escuela, asegurándoles que no se les dispararía, comenzando a salir principalmente funcionarios. Luego soy llevado hasta otro sector, donde hago lo mismo, pero los estudiantes no alcanzan a salir pues los militares ingresan violentamente, disparando. Pido al oficial al mando que cesen los disparos para evitar muertes innecesarias. Se detienen los disparos y comienzan a salir estudiantes. Pero los militares continúan los disparos” (32).
El estudiante Boris Navia Pérez relata: “Los militares sacaron a estudiantes, profesores y funcionarios, hombres y mujeres, y entre culatazos nos obligan a tendernos en la calle, frente a la casa central, incluyendo al propio rector. En este lugar, permanecimos durante toda la mañana y parte de la tarde. A lo lejos se veían bultos acostados, lo que hizo pensar al vecindario que estábamos todos muertos. Entre estas personas, también se encontraba Víctor Jara” (33).
Muchos de los estudiantes y profesores que permanecieron en la UTE vieron a Víctor Jara tendido en el suelo y con las manos en la nuca, como todos sus compañeros. Así lo recuerda uno de los estudiantes que fue hecho prisionero:
“Nos trasladan a la cancha de baby fútbol de la Escuela de Artes y Oficios. Víctor queda en mi misma fila. Pasaron horas antes de que nos hicieran subir a los buses. Nos colocaron de rodillas en el suelo de la micro, con la cabeza agachada y las manos en la nuca. Víctor viajó en la misma micro que yo”.
Mario Aguirre Sánchez: “La actuación de Osiel Núñez logró disuadir a los militares y los convenció de moderar su comportamiento para que la gente pudiera salir y no ser ametrallada. En una cancha de la Escuela de Artes se nos mantuvo en el suelo, siendo golpeados por los militares que nos custodiaban mientras se allanaban diferentes dependencias. No hubo resistencia. Cerca del mediodía, termina el allanamiento y comienza el traslado de los detenidos en unos buses. Nos condujeron con la cabeza agachada, para evitar que viéramos el lugar de detención”.
Enrique Kirberg: “Después, me subieron a un jeep. A un costado de la calle, las mujeres con los brazos en alto formaban una fila. Alguien sacó a mi mujer de la fila para que se despidiera. Nos dimos un apretado abrazo. No la volvería a ver en largos once meses…”.
![Jara-foto-006]()
Fuente: Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales.
El rector Kirberg fue llevado al Regimiento Tacna, donde escuchó fusilamientos y se convenció de que muy pronto sería su turno. “Y como soy enemigo de las cosas tragicómicas, dudaba en si gritar algo o no antes de la descarga. Noté que tenía el cuerpo húmedo y el corazón me latía con rapidez. Quise sacar un papel y dejar un mensaje a mi familia… Me arrepentí… Cuando ya estaba preparado, me vinieron a buscar y me subieron a un jeep”. De allí fue llevado a un subterráneo del ministerio de Defensa, donde nuevamente presenció golpes e insultos. “De rodillas, vi a un cabo que recorría el recinto con un yatagán en la mano. Un oficial me sacó, me subieron a un jeep y me llevaron al Estadio Chile”.
Cuando los prisioneros de la Universidad Técnica llegaron al Estadio Chile en las últimas horas de la tarde del 12 de septiembre, fueron recibidos por un contingente militar cuyas características recuerda el entonces suboficial del Regimiento Arica de La Serena, Pedro Rodríguez Bustos, quien había participado en el asalto a la UTE:
“Quienes recibieron a los detenidos de la UTE en el Estadio Chile fueron el capitán Rafael Ahumada Valderrama, el capitán Joaquín Molina Fuenzalida [quien fue asesinado el 9 de noviembre de 1988] y el subteniente Jorge Herrera López [todos del Regimiento Tacna]. A estos oficiales los pude observar en los momentos en que me tocó entregar los detenidos de la UTE el 12 de septiembre. Ellos recibieron a los prisioneros en su calidad de encargados del recinto. El capitán Ahumada era oficial de Inteligencia, por lo que presumo le tocó participar en los interrogatorios con otros oficiales del Tacna”.
Un régimen de terror
Entre los casi 600 prisioneros de la Universidad Técnica que llegan al Estadio Chile, hay una joven de 16 años, estudiante de 4º Humanidades del Liceo Darío Salas (ubicado en Avenida España). El día 11, con algunos de sus compañeros de colegio, Lelia observó estremecida y a la distancia el bombardeo a La Moneda. Poco después, junto a otros 12 liceanos, decidieron partir a la Escuela Normal Abelardo Núñez, ubicada a pocas cuadras de la UTE. Allí pasaron la noche.
A las 6:00 de la mañana siguiente, irrumpió un contingente de carabineros en la escuela y los detuvieron. Permanecieron tendidos en el suelo de la calzada, boca abajo y manos en la nuca durante unas dos horas. De improviso, los carabineros los hicieron parar y los llevaron hasta el frontis de la UTE, donde los entregaron a un grupo de militares con brazalete color naranja. Lelia no olvida a ese sargento que les dio de comer y los hizo pasar a una casa para que pudieran llamar por teléfono a sus familias y entrar al baño. Por la conversación supieron que venían de La Serena (Regimiento “Arica”). No sabían que muy pronto ingresarían al infierno. Lelia recordó:
“Al ingresar al Estadio Chile, nos colocan en una fila con las manos en la nuca y saltando. A la entrada había cuatro o cinco mesas atendidas por personas de civil que vestían terno y corbata. Preguntaban nuestros nombres, militancia y el por qué de nuestra detención. También nos quitaban nuestra cédula de identidad, la que después debíamos retirar en el ministerio de Defensa, según nos instruyeron. Nos separan: los hombres a una galería, las mujeres a otra. En la tarde del día 12, un funcionario de Ejército nos dio un discurso: dijo que los días del marxismo habían terminado…”
El estudiante de la UTE Mario Aguirre Sánchez, también recordó esa arenga: “Un militar que se identificó como el encargado del recinto, tomó un micrófono e hizo una arenga diciendo que él tenía autorización para matar y no quería ser privado de ese gusto. Nos intimidó diciendo que los soldados también contaban con esa autorización con las ametralladoras que disparaban 30 proyectiles por segundo y eran conocidas como ‘las sierras de Hitler’ ya que cortaban a los que asesinaban”.
![Jara-foto-023]()
Pedro Barrientos.
Años más tarde (2004), el coronel Mario Manríquez Bravo (34) reconocerá en un careo: “Es efectivo que les manifesté a los prisioneros que estas armas se habían conocido en la Segunda Guerra Mundial como ‘las sierras de Hitler’, caracterizadas por una cadencia de tiro alta que podían cortar una persona en dos”.
El conscripto C.E., de la dotación de Tejas Verdes, ingresó al Estadio Chile alrededor de la 11:00 del 12 de septiembre. Recuerda: “Iban llegando camiones con prisioneros. El teniente Pedro Barrientos nos ordena formar un cordón para la fila de detenidos a los que muchos dan culatazos. Una vez que los detenidos ingresaron al estadio, el sargento Mella nos distribuyó en diferentes sectores para custodiar a los presos, ubicados en la platea y en la cancha, ya que en la galería había una ametralladora punto 30, a cargo de un soldado que tenía la orden de disparar en caso de cualquier cosa. A mí me correspondió estar en el costado sur poniente de las galerías, donde se encontraban alrededor de unos 70 extranjeros de distintas nacionalidades [Y da los nombres de los oficiales Jorge Smith Gumucio, Rodrigo Rodríguez Fuschloger y Jorge Garcés Von Hohenstein, que los comandaban (35)]. La estadía en el recinto no era buena, ya que no recibimos comida durante unos tres días y menos los detenidos, además que no había agua y los baños eran insalubres”.
Enrique Kirberg: “Apenas llegué al Estadio Chile, me ubicaron contra la pared, con los zapatos pegados a la muralla y los brazos en alto. Un soldado me apuntaba. Vi llegar más gente, en fila y con las manos en alto y trotando. Vi pasar a Víctor Jara a mi lado. Me dirigió esa sonrisa ancha que lo caracterizaba. Le hice señas con mi mano… Una hora más tarde me subieron a otro jeep y me llevaron de regreso al Regimiento Tacna (36)”.
El profesor de la UTE Carlos Orellana también está manos en la nuca en la fila de prisioneros que esperan su ingreso al estadio: “Éramos varios miles de prisioneros. Los militares habían constituido grupos y cada detenido llevaba un número. Víctor Jara quedó en mi grupo. Vi cuando un oficial lo golpeó. Parece que el oficial lo reconoció, se acercó a él y le dio un puñetazo en el rostro. Víctor recibió el golpe sin caerse. El oficial llamó a unos soldados y les ordenó que se lo llevaran. Eso sucedió en los corredores del estadio. Los soldados tomaron a Víctor por los brazos y lo condujeron al subsuelo. Antes de este incidente Víctor no presentaba ninguna herida”.
![Jara-foto-007]()
Fuente: Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales.
El profesor Ricardo Iturra Moyano: “A la llegada al Estadio Chile, en la misma fila que yo, unas quince personas más adelante, estaba Víctor Jara. En el momento en que ingresaba al estadio, un uniformado lo detuvo y lo proyectó violentamente contra el muro, mientras lo insultaba y le propinaba golpes… Después, cuando Víctor Jara vino a sentarse frente a mí, noté que llevaba las manos adelante, con los dedos encogidos y parecía sufrir terriblemente” (37).
El profesor de la UTE César Fernández Carrasco también estaba en esa fila de prisioneros: “Víctor Jara se encontraba en la fila cuatro o cinco hombres detrás de mí. Un soldado lo identificó e informó a su superior. Víctor Jara fue retenido por varios soldados y golpeado. Su pecho fue golpeado tan fuerte con las culatas de los fusiles que cayó al suelo… ” (38).
Julia Fuentes dice no haber visto a Víctor Jara al interior del Estadio Chile, pero como casi todos los conscriptos, soldados y oficiales que dominaban el recinto, supo que allí estaba. Julia no era una prisionera, aunque en cierto sentido también lo fue. Porque Julia era cocinera del estadio antes del día 11 de septiembre y el 12 llegó hasta su casa una patrulla militar que la condujo directo al recinto deportivo. Durante un mes, sin derecho a salir, cocinó para los oficiales y algo para los conscriptos a cargo del Campo de Prisioneros. Ingresó escoltada al local que ella tanto conocía, por un pasillo ubicado al costado derecho de las boleterías. Le advirtieron que caminara al frente sin mirar:
“Fue inevitable, lo hice…había un grupo de hombres semidesnudos, tirados en el suelo, amontonados uno encima del otro. No supe si estaban vivos o muertos, pero la piel se las vi de color muy oscuro, no pudiendo precisar si era por hematomas o moretones. Vi también manos, muchas manos que se agitaban y pedían agua. Subí al segundo piso directo al casino y a la cocina y por donde transité no tenía visión a la cancha. En el comedor comían los militares, pero en mesas separadas los oficiales. Los primeros 15 días dormí en una colchoneta en la misma cocina. Después me dieron una pieza. Recuerdo haber visto desde la cocina cuando los soldados juntaban todas las mesas del comedor y de sus bolsillos sacaban puñados de billetes que habían robado a los prisioneros. Recuerdo haber visto en un pasillo a prisioneros que eran empujados por los soldados que les clavaban las bayonetas. También haber sentido muchos disparos al interior todo el día, tanto de fusiles como de ametralladoras, las que reconocía por su tableteo inconfundible…Varios días después que me llevaron al estadio, un soldado me comentó secretamente en la cocina: ‘Se nos terminó el cantante Víctor Jara, porque lo mataron’. Ese mismo soldado me comentó días después en privado: ‘Esta noche van a sacar del estadio 40 camiones cargados con muertos que van a ir a dejar al Cerro Chena’” (39).
El dibujante técnico Guillermo Orrego Valdebenito no fue hecho prisionero en la UTE, pero él sí vio a Víctor Jara en el Estadio Chile. En 1973 trabajaba en la empresa Standard Electric, ubicada en el cordón industrial Vicuña Mackenna. Fue detenido en Textil Progreso en la tarde del 12 de septiembre junto a otros 60 trabajadores, los que fueron llevados en buses al Estadio Chile por carabineros y personal de Ejército:
“Aproximadamente el 13 o 14 de septiembre recuerdo haber pasado junto a Víctor Jara, a quien reconocí inmediatamente puesto que, además de ser un artista reconocido, se desempeñaba como profesor en la UTE donde yo tomaba clases vespertinas de dibujo técnico. Se notaba a simple vista que había sido maltratado y muy golpeado en la cara, aunque se encontraba de buen ánimo. Víctor estaba rodeado de estudiantes y gente de la UTE. Muy cerca de ellos, estaba un grupo proveniente de la CORFO”.
Uno de esos profesionales detenidos en la sede de la Corporación de Fomento de las Producción (CORFO), el ingeniero Julio Del Río Navarrete, recuerda:
“El 12 de septiembre fui detenido en la oficina central de la CORFO, ubicaba en Ramón Nieto con Moneda, junto con los demás profesionales que allí estábamos, entre los cuales puedo citar a Alfredo Cabrera Contreras, ingeniero comercial; Hugo Pavez Lazo, abogado; Gustavo Muñoz López, ingeniero comercial, y otros cuyos nombres no recuerdo. Fuimos trasladados a pie por el centro de Santiago hasta La Moneda y enviados al ministerio de Defensa, donde fuimos interrogados y golpeados en los subterráneos. En la tarde del día 13, fuimos trasladados al Estadio Chile en microbuses. Ingresamos por el acceso de calle Unión Latinoamericana, en donde vimos por primera vez al oficial Mario Manríquez, quien nos recibió y preguntó de dónde veníamos. Cuando le respondimos, dijo que nosotros éramos los ‘ideólogos del sistema o del gobierno’ y que éramos comunistas. Desenfundó una pistola, pasó bala, me la puso en la sien y preguntó cuál era mi militancia. Al responderle que era independiente, dijo que estaba mintiendo y que ahora todos éramos independientes. En ese momento sacaron el cadáver de un niño que no debe haber tenido más de 12 o 13 años, a lo cual Manríquez nos dijo que nos iba a pasar lo mismo si no decíamos la verdad. Luego nos envió al subterráneo donde había un grupo de ocho oficiales jóvenes con boina roja. Nos colocaron contra la muralla. Nos amarraron las manos atrás y nos golpeaban en la espalda con puños y pies. Un oficial nos golpeaba con un linchaco. Nos preguntaban dónde se encontraban las armas y especialmente por el paradero de Pedro Vuscovic, quien había sido ministro de Economía y hasta ese momento vicepresidente ejecutivo de la CORFO. Incluso preguntaban por la remuneración que recibíamos. Hasta que llegó Mario Manríquez, comandante del recinto, acompañado de su plana mayor, formada precisamente por los oficiales que nos golpeaban. Se produjo un diálogo que duró aproximadamente dos horas, en donde se discutió y conversó acerca del gobierno de la Unidad Popular. Le hice presente a Manríquez que yo estaba a cargo de la parte logística que abastecía al Ejército, Armada y Fuerza Aérea, por lo cual había tenido mucho contacto con oficiales de las Fuerzas Armadas, lo que además cumplía por instrucciones directas del Presidente de la República. En medio del diálogo, Manríquez dijo que nosotros éramos ‘recuperables’. En la conversación intervino un oficial que manifestó haber estado preso hasta el día 11 de septiembre por los hechos conocidos como el ‘Tanquetazo’, igual situación de otros de los oficiales, dijo. Como le manifestáramos a Manríquez nuestra preocupación por los robos reiterados de los que habíamos sido objetos, éste dijo que se hacía cargo. Le entregamos nuestro dinero y él le entregó a Alfredo Cabrera una tarjeta donde figuraba su lugar de trabajo habitual: el Comando de Apoyo Administrativo del Ejército, ubicado en Alameda al llegar a Portugal. Nos dijo que concurriéramos después a buscar el dinero a este lugar y que nos lo devolvería. Y así ocurrió efectivamente, cuando recuperamos la libertad. Una vez que terminó la conversación, Manríquez ordenó que nos trajeran comida y nos dieran unas colchonetas para dormir, ante el reclamo de los oficiales. Nos dormimos. Pasado un tiempo que no puedo precisar, fui despertado por Souper, un oficial de contextura delgada, baja estatura y rostro muy fino. Dijo que debíamos subir a las graderías porque allí corríamos peligro…Entendimos de inmediato: ya habíamos experimentado el interrogatorio. Una vez que nos subieron a las graderías, fuimos situados en las del lado norte, donde se encontraba un grupo seleccionado de prisioneros. Allí estaba también Víctor Jara. Se encontraba solo, sin gente a su alrededor y en la parte alta, cerca de una caseta de transmisión. Horas antes, cuando aún estábamos en el subterráneo, lo había divisado en un camarín. Su cara era muy conocida. Estaba muy mal, golpeado y con un ojo prácticamente cerrado. Con mis compañeros decidimos ir a verlo para saber qué necesitaba. Tenía su rostro hinchado por los golpes y un ojo cerrado, parece que el derecho. Sus manos no las podía mover, se le notaban fracturadas, hinchadas y llagadas. Permanecimos con Víctor alrededor de una o dos horas hasta que a nosotros nos bajaron a la cancha para ser trasladados al Estadio Nacional” (40).
![Jara-foto-008]()
Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales.
El dibujante técnico Guillermo Orrego fue testigo de otro hecho que grafica lo que en esas horas vivían Víctor Jara y los más de cinco mil prisioneros del Estadio Chile:
“En una oportunidad, un militar me mandó a la enfermería con otro detenido que tuvo un ataque de nervios y que trabajaba en Textil Progreso. En la enfermería, como asimismo en el foyer que da al acceso del estadio, perpendicular a la Alameda, pude ver a varias personas tendidas en el suelo que no se movían. Podrían haber sido alrededor de 20. Algunas estaban cubiertas con sábanas blancas, pero todos estaban ensangrentados. Escuché algunos quejidos. Nadie los custodiaba. Los oficiales a cargo eran del Ejército, usaban uniforme verde oliva con boinas de color rojo granate. El militar a cargo del recinto era un oficial que habrá tenido entre 40 y 50 años, de bigote y un poco corpulento, al que posteriormente reconocí en la prensa como un oficial de apellido Manríquez. Había otros oficiales, más de 20, que se distinguían porque daban órdenes y se imponían por su voz de mando. Algunos de ellos llevaban boina negra y otros una especie de quepis color verde oliva. Con mayor certeza recuerdo a un oficial de boina negra, bigote grueso y negro y tez morena, quien disparó una ráfaga de metralleta al aire y a otro que se autodenominó ‘El Príncipe’, ya que cuando se dirigía a los prisioneros no tenía necesidad de usar micrófonos: decía que tenía ‘voz de príncipe’. Era un oficial alto, de contextura mediana, tez muy blanca, sin bigote, cabello rubio y liso. No recuerdo que usara boina ni quepis. Portaba un linchaco con el que les pegaba a los detenidos, siendo especialmente cruel y vulgar en su trato” (41).
Avanzada la investigación judicial y cuando ya el comandante Mario Manríquez no pudo seguir negando los muertos en el Estadio Chile y tampoco que él era el oficial al mando, afirmó:
“Al momento de constituirme en el Estadio, llamé por teléfono a mi superior jerárquico del CAE, el coronel Martínez, a quien le informé que estaba operando personal de Inteligencia en el subterráneo del Estadio, que pertenecía a las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas. Me ordenó que los dejara funcionar, ya que éstos realizaban una labor importante considerando el estado del país…Tengo la certeza interna de que la gente de Inteligencia del subterráneo también retiraba prisioneros y los sacaba fuera del estadio, puesto que tenían sus propios vehículos y no había ningún control sobre ellos: obedecían solamente a sus mandos institucionales. Recuerdo que uno de los tenientes jóvenes del Regimiento Blindado siempre andaba con un linchaco. No es parte del entrenamiento del Ejército el uso de un arma como el linchaco” (42).
“Había un teniente de características germánicas, de boina granate, quien era muy loco y golpeaba mucho a los detenidos. Los mismos soldados y cabos se preocupaban por él, ya que no se sabía su reacción. Nadie aprobaba su acción, pero al ser oficial nadie le decía nada. Incluso el comandante, el coronel Manríquez, no sabía qué hacer con él. Los conscriptos le decían ‘El Príncipe’”, relata un soldado en el expediente del caso.
A la joven estudiante Lelia le costó años sacarse la voz y las manos de “El Príncipe” de encima: “Estuve en el Estadio Chile hasta el 18 de septiembre. Durante esos días sufrí múltiples vejámenes, agresiones sexuales y torturas en sesiones de interrogatorios. Los interrogatorios se hacían en los camarines y baños del estadio, y los interrogadores cambiaban. Entre ellos recuerdo a uno que llamaban ‘El Príncipe’, el que me torturó en varias ocasiones” (43).
Uno de los prisioneros del Estadio Chile complementa los relatos y describe a ‘El Príncipe’: “Alto y rubio y con pañuelo naranja al cuello. Alardeaba con voz potente que ahora tendrían que pagársela estos marxistas por haberlo tenido detenido el 29 de junio [el día del ‘Tanquetazo’]”.
Y sí, precisamente en el Estadio Chile estaba un grupo de los oficiales que protagonizaron la rebelión del Regimiento Blindados Nº 2. Habían sido destinados al campo de prisioneros apenas fueron liberados el mismo día 11, ya que se encontraban procesados por el delito de sublevación militar. Interesante resulta contrastar las declaraciones de los testigos acerca de la descripción física de “El Príncipe”, con la que hizo el entonces teniente y hoy brigadier (R) y próspero empresario Raúl Jofre, de los oficiales que afirmó que lo acompañaban en el Estadio Chile Edwin Dimter, Rodrigo Fuschloger y Luis Bethke Wulf (44). Jofré, también protagonista de la rebelión del Blindado Nº 2, dijo:
“Edwin Dimter era delgado, alto, tez blanca rubio y con voz potente y fuerte. Debe haber tenido una estatura de un metro ochenta y cinco centímetros, y no creo que haya utilizado boina granate, debe haber utilizado quepis. Luis Bethke, del arma de Infantería, era fornido, un poco más bajo que Dimter, de tez blanca, pelo rubio y con un tono de voz fuerte. Rodrigo Rodríguez Fushlocher era alto, de un metro noventa centímetros, había sido seleccionado nacional de básquetbol, tenía el pelo castaño oscuro y no era de tez blanca… Recuerdo a estos oficiales porque con Rodríguez Fuschlocher y Bethke dormíamos en la misma pieza en el estadio”.
El brigadier (r) Raúl Jofré (45), quien no recordó ante la justicia que hubiera ametralladoras emplazadas en la parte alta del Estadio Chile, sí hizo acopio de su memoria y afirmó:
“El oficial que puede responder a estos rasgos es Edwin Dimter (46), con quien serví un año en el Regimiento Blindado, pero siempre tuvimos una relación estrictamente profesional y no fuimos amigos. La personalidad de Dimter era la de una persona de difícil trato, muy inteligente, pero con poco criterio y tenía una gran prestancia física. No tengo muy claro qué actividades desarrolló en el Estadio Chile” (47).
![Jara-foto-009]()
Fuente: Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales.
En el proceso, Dimter negó toda relación con ‘El Príncipe’. Dijo que mientras estuvo en el Estadio Chile utilizó “tenida de combate: parka reglamentaria de color gris azulino y como cubrecabeza el quepis del reglamento. No usé boina”. Y repetirá: “Yo no soy el oficial que se ha descrito ni tampoco maltraté ni di muerte a prisionero alguno en el Estadio Chile”. Y a continuación se explayará sobre otros oficiales que podrían corresponder a esas características:
“Un teniente menos antiguo que yo, de apellidos Rodríguez Fuschlocher, que era de Concepción y basquetbolista, más alto que yo, de contextura atlética y de pelo castaño claro. Asimismo, había otros dos oficiales que tenían apellidos alemanes: el teniente Bethke, quien era como de mi estatura, delgado y de cabello claro. El otro oficial, era un teniente más antiguo que yo, de apellido Haase [se refiere a Nelson Haase (48), de Tejas Verdes que sí estaba en el Estadio Chile], del arma de Ingenieros, quien se encontraba en Santiago en tratamiento médico en el Hospital Militar por una enfermedad relacionada con la salud mental, según él me refirió” (49).
Pero el conscripto C.A., de la dotación de Tejas Verdes, sí vio al teniente Edwin Dimter (50) torturar y asesinar a un prisionero: un joven al que describe “bien vestido y con apariencia de provenir de una familia de buena situación económica, que decía ser estudiante de Arquitectura”. Dimter había llegado con un block de dibujos que pertenecía al joven y lo acusó de “hacer planos de instalaciones militares”. El conscripto fue testigo de cómo Dimter lo interrogó en alemán, para luego asesinarlo “de un disparo en su cabeza con un fusil SIG”. C.A. recordó la escena que siguió y que le quedó grabada: “Saltó masa encefálica del joven a la pared… Luego, el teniente Dimter le sacó el reloj marca Seiko que el joven portaba en su muñeca, y se lo entregó al comandante Manríquez diciéndole: ‘¡Es un trofeo de guerra!’”.
Un incidente ocurrido alrededor del 14 de septiembre conmocionó a los conscriptos de Tejas Verdes. Casi todos lo recuerdan:
“Cuando estaba de servicio fui relevado por otro conscripto y me dirigía hasta el pasillo de las galerías, cuando escucho un disparo y concurro hacia donde se había producido, observando que el soldado M. le había disparado a un joven que se había abalanzado contra él, quedando el soldado muy mal anímicamente”, recuerda el conscripto C.E.
El autor del disparo también lo relató: “Aproximadamente el 15 de septiembre, alrededor de las 20:00, un detenido que había sido fuertemente golpeado por otros funcionarios, trato de quitarme el fusil SIG, forcejeando con él pues trataba de sacármelo. Instintivamente se me escapó un tiro, dándole en el pecho o en el estómago. Fui llevado hacia la salida por un grupo de funcionarios de Ejército de distinto grado. Incluso llegó el jefe del recinto, el coronel Manríquez, quien me señaló que estaba bien lo que había hecho, ya que el detenido podía haberme quitado el fusil y habría sido un mal mayor”.
Víctor no vuelve a casa
Joan Jara esperó ansiosa el regreso de su esposo. Pero Víctor Jara no regresó el 12 de septiembre. Junto a sus hijas intentó seguir el curso de los acontecimientos desde su hogar. Hasta que en la tarde, la televisión le dio la noticia de que la Universidad Técnica había sido tomada por los militares y que “un gran número de extremistas había sido detenido”. El jueves 13 se enteró que profesores y alumnos de la UTE habían sido llevados al Estadio Chile. Esa misma tarde recibió un llamado:
“A las 16:30 un muchacho llamó por teléfono. Me dijo que él había estado en el Estadio Chile, que había podido salir y que tenía un recado para mí de Víctor. El último mensaje que me mandó Víctor fue que tuviera valor, que cuidara a las niñas, que él pensaba que no iba a poder salir del estadio, que pensaba en nosotras… Estábamos encerradas en la casa sin saber qué hacer, sin información”.
Joan Jara jamás mintió. Cada uno de sus testimonios se apegaron siempre a la verdad. Años más tarde aparecería esa última persona que le transmitió el mensaje de su marido: Hugo González González
“Fui detenido el 12 de septiembre en la vía pública por toque de queda y llevado al Estadio Chile. El 13 de septiembre me encontré con Víctor Jara en una especie de pasillo, a un costado de la cancha. Estaba solo y sentado, sin custodia militar, con señales físicas de haber sido muy golpeado, siendo las de su rostro las heridas más notorias. Me acerqué a hablar con él. Me contó que había sido detenido en la Universidad Técnica y que había sido reconocido en el estadio por el comandante del recinto: un militar con bigotes, un poco macizo, de pelo negro y de mediana edad. Que este militar lo había apartado de los demás detenidos, siendo posteriormente sometido a apremios físicos por el mismo oficial. Víctor Jara me indicó que fue amenazado por el comandante del Estadio Chile, sin precisarme qué tipo de amenaza. Y me solicitó que llamara a su cónyuge, Joan Turner, a fin de comunicarle dónde se encontraba su renoleta, la que había dejado estacionada en las cercanías de la Universidad Técnica. Salí libre el 14 de Septiembre de 1973. Ignoro si Víctor Jara seguía en el lugar donde lo vi, ya que con posterioridad a nuestro primer encuentro solo lo divisé una vez más, en el mismo sitio, sin poder precisar el día exacto. Luego de salir en libertad, cumplí con lo que le había prometido a Víctor Jara y le di su recado a Joan Turner. La llamé desde un teléfono público que estaba en la Alameda al número que Víctor Jara me señaló. Le dije a la señora Turner la ubicación de la renoleta y ella me preguntó por el estado de Víctor. Le respondí que se encontraba bien… (51)”.
La amenaza que recibió Víctor Jara y que guardó en su memoria Hugo González, tuvo otro testigo: Wolfgang Tirado, entonces prisionero en el Estadio Chile:
“En la mañana del 13 de septiembre pude cambiarme de ubicación en el Estadio Chile y acercarme a las rejas donde tenían lugar los procedimientos de liberación. Allí vi nuevamente a Víctor Jara. Advertí que estaba conversando con un oficial de Ejército que lo había reconocido. Vi que lo empujaron y le dieron golpes con los pies. Recuerdo que el oficial hizo un gesto con su mano a través de su cuello, indicando a Víctor que le cortaría la cabeza. El oficial ordenó a dos soldados que lo llevaran aparte. En ese momento fue que le dieron puntapiés y culatazos. No volví a ver a Víctor después de eso” (52).
![Jara-foto-010]()
Fuente: Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales.
El arquitecto Miguel Lawner también vio a Víctor Jara el 13 de septiembre. Lawner, quien era el principal directivo de la Corporación de Mejoramiento Urbano (CORMU), había sido detenido en su oficina, donde permaneció junto a otros trabajadores de la misma entidad hasta el 12 de septiembre. Fue llevado al Estadio Chile y salió de allí gracias a la intervención del general Arturo Viveros, a raíz de la relación entablada entre ambos por un convenio firmado entre el Ejército y la CORMU. Lawner lograría salir con vida del Estadio Chile para ser enviado, al igual que el rector de la Universidad Técnica, Enrique Kirberg, como prisionero a Isla Dawson. Jamás imaginó que el episodio de su encuentro con el general Viveros en esos días del Estadio Chile sería importante para identificar 30 años más tarde al comandante del Estadio Chile. Esto es lo que Miguel Lawner relató en el proceso:
“Al regresar a la sala de acceso al estadio, cargando las colchonetas, en una escalera con un pasamano de hierro, a unos 6 o 7 metros, pude observar a Víctor Jara. Estaba solo. Soldados lo custodiaban en las cercanías, por lo que me acerqué, pudiendo apreciar que estaba muy golpeado y torturado, pese a lo cual permanecía de pie. Lo que recuerdo es que debe haber sido muy tarde. Ese 13 de septiembre de 1973 fue la última vez que pude ver a Víctor Jara con vida” (53).
Boris Navia: “El jueves 13, en horas de la tarde, se produjo un gran revuelo en el estadio al llegar varios buses trayendo pobladores de La Legua. Se dijo que habían resistido con armas a las fuerzas militares. Hubo gente muerta, algunos muy malheridos y otros llevados a los subterráneos. Se produjo un olvido transitorio de la existencia de Víctor Jara. Y entonces, los profesores y funcionarios de la UTE que vigilábamos de cerca la suerte de Víctor, aprovechamos ese momento para arrastrarlo a las galerías y tratar de hacerlo uno más de los prisioneros. Él miraba por un solo ojo, ya que el otro lo tenía totalmente inflamado. Le limpiamos la sangre de su cara y un carpintero de la UTE le pasó su vestón para darle abrigo. En nuestro intento de disfrazar su figura, alguien nos proporcionó un cortaúñas y con mucho cuidado empezamos a cortarle su ensortijado pelo tan característico. Un soldado le regaló un huevo crudo. Dijo que se lo comería como lo hacían los campesinos de Lonquén: lo perforó en la parte inferior y luego lo succionó. Víctor se reanimó. Pese a sus heridas, compartió sus temores respecto de su familia y de sus amigos”.
Carlos Orellana: “El jueves 13 me encontré con Víctor Jara cuando los militares comenzaban a organizar a los presos en grupos. Tenía el rostro muy maltratado, hinchado y sangre en la cara y en la ropa. Sus manos estaban muy hinchadas y solo podía moverlas con gran dificultad. Nos contó que había sido golpeado durante gran parte de la noche por el mismo oficial del ingreso. Y nos dijo que este oficial lo reconoció y era hermano de un hombre con el cual había tenido un altercado dos o tres años antes en el Colegio Saint George de Santiago, donde había cantado Preguntas por Puerto Montt, produciéndose un incidente con algunos alumnos, entre ellos el hermano del oficial y uno de los hijos del ministro al que aludía la canción [Edmundo Pérez Zujovic, quien fue ministro del Interior del Presidente Eduardo Frei Montalva y que fuera asesinado por un comando extremista el 8 de junio de 1971]. El oficial había evocado este hecho en el transcurso de la noche…Víctor permaneció con nosotros durante dos o dos días y medio”.
El relato de Orellana es corroborado por otro prisionero: “El jueves 13, cuando Víctor Jara subió por fin a las graderías, junto a Carlos Orellana y otros detenidos, curamos como pudimos sus heridas. Nos turnábamos para ir al baño y mojar nuestros pañuelos con los cuales hacíamos compresas para calmar la hinchazón. El viernes 14, alrededor de las 11:00 de la mañana, un familiar me envió con un sargento unas galletas y un tarrito de mermelada. Las galletas eran fáciles de repartir, ¿pero cómo repartir la mermelada? Se nos ocurrió que cada uno tenía el derecho de meter el dedo en el tarro, darlo vuelta y sacarlo para chuparlo… Me parece ver hoy el dedo de Víctor chorreando de mermelada… Él estaba mucho mejor: sus labios y su cara se habían deshinchado un poco”.
Cuesta que algún conscripto u oficial que estuvo en esos días de septiembre en el Estadio Chile hable de Víctor Jara. Todos saben que era uno de los prisioneros, pero callan. Pareciera que, con los años, el secreto que ha rodeado su muerte, impuesto por el Ejército, ha permeado a cada uno de los hombres. Pero también, hay culpa. Mucha culpa y recuerdos de todos esos hombres y mujeres que allí murieron, de los que se desconoce su identidad y cantidad. Pero en esos días de 1973 lo que imperaba era la impunidad total. Porque el poder mayor lo tenían los oficiales y soldados que accedían al recinto donde se interrogaba a los detenidos. Allí donde a los pocos días, según los testimonios judiciales más fidedignos, llegaron oficiales de la Academia de Guerra del Ejército.
El entonces subteniente Pedro Rodríguez Bustos, quien participó del asalto a la UTE y cuya unidad fue después asignada como refuerzo al Regimiento Tacna, relata:
“Recuerdo que el día 16 o 17 de septiembre, me correspondió ir por segunda vez al Estadio Chile, donde pude constatar que las condiciones de los prisioneros eran malas, se notaba que era gente cansada, aunque no puedo asegurar que habían sido golpeados. En esta oportunidad constaté que la situación del estadio había variado. La guardia del mismo seguía correspondiendo a personal del Ejército, del Regimiento Tacna, pero los encargados de los interrogatorios dentro del estadio y de chequear a los detenidos, era personal del área de Inteligencia de la Guarnición de Ejército de Santiago, con refuerzo de alumnos de Segundo y Tercer Año de la Academia de Guerra, con el grado de mayor y teniente coronel, con la misión de dirigir los interrogatorios”.
![Jara-foto-011]()
Fuente: Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales.
Entre esos oficiales de la Academia de Guerra que llegan al Estadio Chile a reforzar los equipos de interrogatorios, se repiten dos nombres: el mayor Hernán Chacón Soto, entonces alumno de primer año de la academia, y Víctor Echeverría Henríquez, del segundo año. Este último, quien se fue a retiro como coronel, sería visto después en Villa Grimaldi, una de las principales cárceles secretas de la DINA (su hija sería más tarde subsecretaria de Marina, en el ministerio de Defensa del gobierno de Michelle Bachelet, 2006-2010, pero no podría asumir como subsecretaria de Fuerzas Armadas en 2014 luego de que se hicieran públicas otras acusaciones de tortura contra su padre).
El coronel (r) Juan Jara Quintana, quien también estuvo destinado en esos días en el Estadio Chile, relató:
“Se encontraban en el Estadio Chile, además, unos 40 oficiales de la Academia de Guerra del Ejército, del Primero y Segundo año, quienes cumplían un horario de cuatro horas y eran relevados por sus mismos compañeros ya que la academia les quedaba muy cerca: en García Reyes con Alameda. Entre quienes se desempeñaban en el control de ingreso de detenidos del Estadio Chile, recuerdo a los oficiales Rubén Burgos Vargas, Víctor Echeverría Henríquez (quien fue mi segundo comandante en el Regimiento Rancagua en Arica a fines de 1980), Sergio Urrutia Francke, Patricio Vásquez Donoso y Hernán Chacón Soto, entre otros” (54).
El testimonio de Jara fue ampliado por otro de los oficiales de la Academia de Guerra que sería destinado al Estadio Chile: el oficial Alejandro González Samohod, quien llegó a ser un importante general del régimen militar. González reconoció haber estado en el estadio y afirmó también haberse encontrado allí con su compañero de la Academia de Guerra, Richard Quass:
“Días antes del 11 de septiembre, siendo alumno de Conducción Estratégica, Tercer Año, en la Academia de Guerra, fui destinado como integrante del cuartel general del comandante de las Fuerzas Militares de la Región Metropolitana, bajo el mando del general Sergio Arellano Stark. Durante los 10 días que allí me desempeñé, alrededor de tres debí cumplir funciones en el Estadio Chile, ya que fui enviado a colaborar en la seguridad del recinto, sin contacto directo con los detenidos”.
Raúl Jofré corroboraría el rol de los oficiales de la Academia de Guerra en la instalación de los campos de prisioneros, cuando declaró: “Fue a la hora de almuerzo del 12 de septiembre, cuando mi coronel Oscar Coddou, en ese tiempo jefe de un Cuartel General de la Comandancia de Guarnición y profesor de la Academia de Guerra, me envió a reforzar el Estadio Chile, el que se estaba creando como centro de detención provisorio en espera del Estadio Nacional”. Jofré también diría que entre los interrogadores había “un oficial de reserva de la Armada, de apellido Prieto [Daniel Prieto Vidal, quien actualmente se presenta como ‘consultor de asuntos internacionales’, declaró el 26 de octubre 2007. Tiene un largo historial en Inteligencia de la Armada]”.
“En la puerta de acceso a la cancha del estadio, precisamente en el costado nororiente, se encontraba el acceso al subterráneo. En dicha puerta había un oficial con tenida de salida del Ejército, el cual mandaba a pedir a los distintos presos. En este subterráneo se interrogaban a los detenidos. Era un sector cerrado y con un solo acceso. En una oportunidad, por curiosidad, traté de bajar a dicho sector, pero otro soldado me señaló que no me lo recomendaba, ya que recientemente habían matado a alguien y estaba lleno de sangre. Desde afuera, no se escuchaban los disparos. En este lugar había personal muy probablemente de Inteligencia del Ejército”, cuenta el conscripto C.E.
El conscripto M.C., recuerda: “Los interrogatorios se realizaban en un subterráneo que se ubicaba en la planta baja donde estaban los camarines. A este lugar no teníamos acceso, pero sí los oficiales, entre ellos, Rodrigo Rodríguez y Jorge Smith, además de civiles y otros oficiales de Ejército. Para ser llevados a este lugar, los detenidos comúnmente eran sacados de las galerías por los soldados que custodiaban ese sector. Regresaban en muy mal estado…En una oportunidad, en horas de la noche, no podría señalar fecha, estando de guardia centinela en la galería ubicada frente a la entrada, la que tenía una pequeña visión a la puerta de la sala de interrogatorios que daba hacia la salida del estadio, observé que sacaban varios cuerpos, casi desnudos. Fueron subidos a una ambulancia, la que se fue con rumbo desconocido. Era un comentario común que desde ese lugar, en horas de la noche, sacaban los cadáveres del subterráneo. Por comentarios de los mismos soldados se sabía que Víctor Jara estaba recluido en el estadio, pero ignoro en qué lugar. Un día, alrededor de las 14:00, otro conscripto me señaló que Víctor Jara había muerto… No quise consultar más”.
El conscripto C.E.: “En el estadio yo estuve a cargo de cuidar a los extranjeros, alrededor de 60, entre ellos, dos mexicanos que estaban en el hall en malas condiciones físicas. En una oportunidad, puede ser entre el 13 o 14 de septiembre, en horas de la tarde, un oficial de boina granate de la especialidad blindado, me mandó a custodiar a dos detenidos que él mismo me dijo que eran mexicanos. Después de aproximadamente veinte minutos, me señala que lo acompañe junto con los detenidos, conduciéndome hacia el exterior, precisamente a calle Bascuñan Guerrero, donde estaba apostada una ametralladora. El teniente me dijo que dejara a los detenidos en el trayecto y que él los llevaría ‘a dar un paseo’, y se dirigió hacia la ametralladora. Era el término para señalar que serían fusilados. A los pocos minutos sentí la ráfaga, presumiendo que les dieron muerte. Era común sentirla disparar, principalmente en la noche. Los muertos eran tirados a la excavación de los trabajos del Metro, los cuales eran recogidos por una ambulancia que pasaba diariamente, la cual pude ver a distancia: un vehículo blanco como de hospital. Se comentaba que el teniente que me dio la orden de cuidar a esos dos mexicanos, era el mismo que había chocado con su tanque las puertas del ministerio de Defensa para el ‘Tanquetazo’. Se distinguía del resto de los oficiales porque usaba boina granate”.
![Jara-foto-012]()
Fuente: Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales.
“Sacar a pasear”. Una expresión que hasta hoy estremece a muchos de los soldados que pasaron por el Estadio Chile. Para la mayoría significa fusilamiento. Pero también, dónde se procedería a la ejecución. El conscripto G.M., dice corto y directo: “La frase significaba que a los detenidos los iban a fusilar o en la calle que daba hacia la Alameda o en el subterráneo”. “Significaba que a los detenidos los iban a fusilar en la calle hacia la Alameda”, dice el soldado M.T.
Las graderías del Estadio Chile se fueron repletando de prisioneros. Los baños colapsaron, no había agua ni alimentos. Muchos venían de las industrias de los cordones industriales. Manuel Bustos, quien era en septiembre de 1973 dirigente sindical democratacristiano y presidente del sindicato de la industria textil intervenida Sumar, también vio a Víctor Jara:
“En la mañana [del 11 de septiembre] hicimos en Sumar una asamblea para repudiar el Golpe. En mi turno había unos mil trabajadores y yo sostuve que debíamos retirarnos. Pero como muchos no alcanzaron a llegar muy lejos porque ya no hubo locomoción colectiva, volvieron a la fábrica buscando refugio. Como presidente del sindicato, decidí quedarme en la fábrica con unas 300 personas que no alcanzaron a retirarse cuando se anunció el toque de queda. El día 12, como a las 6 de la mañana, llegaron los militares en camiones. Nos lanzaron a todos al suelo y comenzaron a golpearnos. Traté de explicarles, pero me llegaron más golpes. Fui detenido junto a unos 150 trabajadores. Nos sacaron manos en la nuca y a punta de golpes nos llevaron al Estadio Chile. Recuerdo que muy cerca mío mataron a un trabajador. Nunca supe su nombre, pero la imagen me quedó grabada. Pasaban militares por los pasillos y con la metralleta uno le golpeó la cara. El hombre le gritó ‘¡fascista!’ y le dispararon. Estaba pegado a mí. Dos compañeros de Sumar se volvieron locos por lo que vieron. Uno ya murió y el otro anda vagando por ahí…A Víctor Jara lo divisé desde lejos”.
La llegada de los nuevos prisioneros tiene otros testigos. Como los protagonistas de los peculiares cargamentos que empezarían a salir desde el Regimiento Tacna en dirección al Estadio Chile. Al Tacna habían llevado a los prisioneros que sobrevivieron del ataque a La Moneda, a los que muy pronto se sumarían, tal como lo había establecido el comando de guerra golpista –conformado también por oficiales de la Academia de Guerra del Ejército–, otros centenares de prisioneros provenientes de los cordones industriales. La orden fue que en el Tacna quedaran solo los prisioneros de La Moneda. Poco después serían asesinados en Peldehue.
El subteniente Iván Herrera López, del Regimiento Tacna, participó en esas ejecuciones sumarias. Recibió la orden del comandante del regimiento, Joaquín Ramírez Pineda de trasladar los prisioneros de La Moneda a Peldehue, junto al subteniente de reserva Castillo. Quien recibió en ese campo de entrenamiento militar a los prisioneros, fue el teniente Julio Vandorsee Cerda, del Arma de Artillería (55).
![Jara-foto-020]()
Pedro Espinoza.
Quien certificó las muertes en el sitio mismo, para luego informarles a los jefes del Estado Mayor del Golpe, fue el mayor Pedro Espinoza, del mismo grupo de Inteligencia del Estado Mayor. El ahora brigadier (R), afirmó: “Lo único que me correspondió realizar en forma extraordinaria en septiembre de 1973, fue que el 12 se me ordenó, por parte del general Nicanor Díaz, concurrir a la Comandancia de Guarnición, donde se me entregaría un documento para ser llevado al comandante del Regimiento Tacna. Concurrí a la oficina del ayudante del general [Herman] Brady, comandante de la Guarnición, el que me entregó un sobre cerrado que trasladé al Regimiento Tacna y se lo entregué al segundo comandante de apellido Fernández. Le dije, también por instrucciones del general Díaz Estrada, que debía dejar en libertad a todo el personal de Investigaciones. Debo añadir que al día siguiente recibí la orden del mismo general de presenciar la ejecución de los detenidos de La Moneda, con la obligación de informar al regreso el resultado” (56).
No fue, sin embargo, la única ejecución de prisioneros a la que Pedro Espinoza estuvo vinculado en esos días. Según investigación de la autora, el día 14 de septiembre llegó hasta la sexta comisaría, ubicada en calle San Francisco, para llevarse a miembros del GAP y al hijo de Mirya Contreras, la secretaria y compañera de Salvador Allende, detenidos en la mañana del 11 en las puertas de La Moneda. Todos ellos fueron asesinados y después botados en alguna calle de Santiago. (57)
El resto de los detenidos en el Tacna fue llevado hasta el Estadio Chile, salvo excepciones, que aún siguen sin ser aclaradas. El funcionario civil del Ejército Eliseo Cornejo, que trasladó algunos de esos cargamentos, relata:
“Yo era chofer de un bus, un camión y un jeep asignado a la Batería Logística del Regimiento Tacna. Y me correspondió conducir a detenidos que se encontraban en los boxes del regimiento… Creo que muchos de ellos provenían del cordón industrial, especialmente recuerdo a Madeco y las textiles Hirmas y Sumar. Había también otras personas detenidas por toque de queda. En esa ocasión, manejé el bus con aproximadamente 60 personas, siendo escoltado por dos jeep con personal del regimiento, un oficial y personal de planta. Todos los vehículos se estacionaron en calle Unión Latinoamericana y escoltados por dos conscriptos se hizo bajar a los detenidos y avanzar por el pasaje por el cual se ingresa al estadio, distante a unos 100 metros. Como chofer me correspondió efectuar alrededor de tres viajes al Estadio Chile conduciendo el mismo bus y trasladando detenidos” (58).
El soldado C.A. reconoció haber visto a Víctor Jara en el Estadio Chile. Y afirmó haberse cruzado con él el día 14 de septiembre entre las 17:00 y las 18:00 “en el sector del hall, pasillo oriente, al volver de ronda, cuando venía en compañía del comandante de mi sección, Rodrigo Rodríguez Fuschloger”. Y agrega que después vio a una persona de civil llamarlo “a un interrogatorio”. C.A. también vio a Litre Quiroga, el que fuera director de Prisiones del gobierno de Allende, en el mismo estadio.
El conscripto G.B., de la dotación de Tejas Verdes, fue testigo directo de cómo el teniente Edwin Dimter interrogaba a Litre Quiroga:
“En el deambular por los pasillos vi matar a muchas personas… Un día, en horas de la mañana, estando de guardia en el sector del pasillo de la entrada oriente que da vista hacia la cancha, vi al teniente Dimter que junto a su grupo de escoltas mencionaba el nombre de Litre Quiroga. El detenido estaba junto a otras siete personas tendidas boca abajo con sus manos en la nuca. Dimter procedió a golpearlas tanto con el pie como a culatazos en sus cuerpos… Pasada la medianoche y estando de guardia en el techo del recinto, en la esquina norponiente, vi cuando salía Litre Quiroga y las otras siete personas hacia la calle. Iban caminando, una tras otra, por calle Arturo Godoy, en dirección al poniente, donde había soldados dispuestos en dos filas, quedando el medio libre y un jeep, al parecer blindado, con una reimetal (59) en su parte posterior. Cuando los detenidos pasaban comenzaron a dispararles, luego todos se marcharon quedando los cuerpos tendidos en el suelo… Yo identifiqué claramente a Litre Quiroga, ya que lo conocí cuando lo interrogaban en el estadio. Y sé que eran siete porque después los conté y certifiqué que estaban muertos… Al cabo de unos minutos llegó un camión grande, blanco, térmico, tipo congelador, con militares. Subieron los cuerpos y se los llevaron”.
![Jara-foto-013]()
Fuente: Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales.
El soldado G.M. de Tejas Verdes: “A los dos o tres días después que llegamos, me ordenan custodiar a un detenido que después se comentó que era Litre Quiroga, director de Prisiones, quien se encontraba en el hall de entrada y a quien los soldados que pasaban lo golpeaban. Estuve en su custodia todo el turno, el que retomó otro soldado cuyo nombre no recuerdo”.
Conscripto R. A.: “Por comentarios de los conscriptos, me enteré que en el interior del estadio estaba el director de Prisiones (hoy Gendarmería), don Litre Quiroga, quien le había sacado las uñas al general Roberto Viaux Marambio para el ‘Tacnazo’ [sublevación que Viaux encabezó en el gobierno de Frei Montalva]. Era característico, porque era grande y gordo. No recuerdo fecha, pero debería haber sido entre el día 14 o 15 de septiembre, en momentos que cambiaba turno, observé en el hall de acceso a Litre Quiroga, el cual estaba tendido en el suelo, en malas condiciones físicas, pero vivo. Esto me consta porque se quejaba mucho. No observé a nadie más a su alrededor. Con el correr de los días no lo volví a ver ni tampoco supe qué le paso”.
Carlos Orellana: “El sábado 15, estando en las graderías, vino un soldado a buscar a Víctor Jara. Esto nos angustió mucho. Ese mismo día, en la tarde, vino un prisionero a decirme que Víctor Jara quería hablarme. Fui a los urinarios arreglándomelas para pasar delante de la oficina donde estaba detenido. Al pasar, le hice señas para que me siguiera. Se me reunió en los urinarios bajo la guardia de un soldado, quien se quedó delante de la puerta. En ese momento, Víctor estaba muy débil, caminaba con mucha dificultad. Su nariz estaba quebrada. Su rostro estaba aún más hinchado. Su camisa estaba llena de sangre. Hablaba con dificultad. Me dijo que había sido golpeado nuevamente. Lo que quería decirme principalmente era que, en su opinión, se nos había colado un espía en el grupo. Efectivamente, cuando era interrogado, advirtió a un empleado de la universidad que hablaba muy libremente con los militares y quería advertirnos de este hecho. El soldado puso fin a la conversación. Nunca más lo volví a ver. Cuando partíamos hacia el Estadio Nacional, un brasileño nos dijo que lo había visto la noche anterior, en el subterráneo, tendido en el suelo. Ya no podía hablar. Tenía sangre en el vientre”.
César Fernández: “Había otro grupo también separado del resto de los detenidos, en la parte alta de la galería sur. Ambos grupos habían sido separados por ser personas mas conocidas. Reconocí allí a Osiel Núñez, presidente de la Federación de Estudiantes de la UTE, y a un periodista y profesor cuyo nombre no recuerdo que hacia un programa de concursos de conocimientos muy famoso en radio y televisión [Mario Céspedes]. Víctor Jara se quedó con nuestro grupo aproximadamente un día completo. Se produjo entonces una reorganización de los prisioneros en grupos con el objeto del traslado al Estadio Nacional. Y en esas circunstancias, un par de horas antes que nuestro grupo partiera, unos tres o cuatro militares vinieron a buscar a Víctor Jara, lo golpearon y se lo llevaron con destino desconocido” (60).
Otro de los prisioneros relata: “El viernes 14 en la tarde nos hicieron constituirnos en grupos de unos 200 para ser trasladados al Estadio Nacional. Víctor quedó en mi grupo. Escribió en un pequeño papel un poema que titulo Somos cinco mil. Luego supe que el poema salió al exterior, pero con otro título. El original que Víctor escribió fue entregado a un compañero que continúa viviendo en Chile y que lo escondió en uno de sus calcetines, donde fue descubierto por los militares en el interrogatorio que le hicieron en el tristemente célebre velódromo del Estadio Nacional. Nuestro grupo fue el antepenúltimo que salió hacia el Estadio Nacional el viernes 14, como a las 22:00. Alrededor de dos horas antes una patrulla vino a buscar a Víctor y en medio de golpes e insultos lo apartaron de nosotros. Cuando nuestro grupo abandonó el Estadio Chile, por un pasadizo lateral, divisé a Víctor en el hall de entrada del estadio. Se encontraba en el suelo y sangraba… Fue la última vez que lo vi. Víctor no llegó esa noche al Estadio Nacional. Ni esa noche ni en los días siguientes…”.
El abogado Hugo Pavez: “El viernes 14 de septiembre fuimos subidos a las graderías y allí, a pocos metros, vi a Víctor Jara quien se encontraba con la mitad de la cara muy amoratada e hinchada producto de los golpes recibidos. Estaba sentado y sin hablar. Cuando nos colocaron en las graderías ordenaron que nos inscribiéramos y luego en distintos grupos fueron sacados del estadio. El grupo en que yo me encontraba fue el último en inscribirse. A Víctor lo volví a ver al día siguiente cuando estábamos formados en la cancha a punto de subir a una micro que nos trasladó al Estadio Nacional. El Estadio Chile ya prácticamente estaba vacío. Solo quedó un grupo pequeño entre los que estaban Víctor Jara y Danilo Bartulín, médico del staff de Salvador Allende” (61).
Boris Navia Pérez: “En la noche del viernes 14 estuvimos a punto de subir a los buses que llevaban a la gente al Estadio Nacional. Víctor estaba con mi grupo. Sin embargo, una última orden nos hizo retroceder y volvimos a la galería en donde pasamos la noche. La mañana del sábado 15 de septiembre, salieron algunos prisioneros en libertad y todos empezamos a redactar pequeñas notas dirigidas a nuestras familias para informar que estábamos vivos, con la esperanza de que algunos de los afortunados pudiera llevar nuestras cartas. Víctor me pide lápiz y papel y empieza a escribir lo que todos pensamos era una nota para Joan, su mujer. En ese momento, él estaba sentado entre el profesor Carlos Orellana y yo, cuando de improviso se acercan dos soldados y uno le pega un fuerte culatazo en la espalda y el otro lo toma por el cuello de su chaqueta y lo arrastra hasta la parte superior del estadio. Víctor suelta el lápiz y el papel, y a duras penas puede dar unos pasos entre sus captores. Ese mismo sábado, a las 14:00, nos sacaron del Estadio Chile y en el foyer presenciamos un espectáculo dantesco: 40 o 50 cadáveres tendidos a la entrada, casi todos manchados de blanco por el yeso que había en los subterráneos, recinto en aquel momento en reparaciones. Entre esos cuerpos estaba el de Litre Quiroga, director de Prisiones y nuestro querido Víctor Jara. Su cuerpo estaba tendido de lado, podíamos ver su cara y su ropa manchadas de sangre… Al llegar al Estadio Nacional, golpeados, torturados y entristecidos por la muerte de Víctor, comprobamos que el papel y lápiz que él me pidió en el Estadio Chile, no estaba destinado a escribir una carta, sino que dio vida a la última expresión de su canto y poesía, escribiendo su último poema”.
![Jara-foto-014]()
Fuente: Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales.
La estudiante de Ingeniería de la UTE, Erika Osorio: “Volví a ver a Víctor Jara el día viernes 15 de septiembre, cuando fui bajada por segunda vez al subterráneo, a interrogatorio. Cuando me sacaron, un oficial le ordenó al militar que me custodiaba que me trasladara a donde estaba el grupo de la UTE que permanecía en el mismo subterráneo, ya que nos iban a matar a todos. Pude ver, al final de una especie de pasillo en ese sector, a varias personas muertas. Sus cadáveres estaban sobrepuestos. Otras estaban aún vivas, pero todas con señales de maltrato físico o heridas. Entre estas personas se encontraba Víctor Jara. Estaba sentado en el piso, mirando hacia el suelo. Su cara estaba muy herida y sobretodo sus manos, las que tenía ensangrentadas. A instancias del militar que me conducía afortunadamente pude ser devuelta a las graderías del Estadio Chile, saliendo libre el día siguiente, junto a un grupo de mujeres que venían del Cordón Industrial de Cerrillos” (62).
Transcurridos 40 años del Golpe de Estado aún se abren compartimentos secretos de lo que ocurrió aquel 11 de septiembre de 1973. Porque hubo otras tropas destinadas al Estadio Chile que aquellas que hasta ahora se conocían. Es el caso preciso del contingente que llegó desde Antofagasta, del Regimiento “Esmeralda”. El coronel (R) Juan Quintana era teniente y segundo al mando de la Segunda Compañía de Fusileros de ese regimiento en esa fecha, unidad a cargo del capitán Jorge Ramón Durand González y que también integraban los subtenientes José Luis Contreras Mora, Fernando Daguerrasar Franzani y Rolando López Álamos. Sería ese grupo de soldados venidos de Antofagasta uno de los últimos en retirarse del Estadio Chile. Una ventana que abre nuevos testigos.
El coronel (R) Quintana relató:
“Salimos de Antofagasta a las 00:00 horas, llegando a las 4:00 horas al Grupo 10 de Cerrillos, con un total de 160 hombres. Una vez en Cerrillos, a eso de las 7:00 horas, fuimos trasladados en buses hasta el Estadio Militar, ubicado en Rondizzoni [hoy Club de Campo de Suboficiales del Ejército] encontrándonos en el lugar con una fuerza de 6500 hombres de todo Chile. A la Primera Compañía de Fusileros del Regimiento ‘Esmeralda’ se le ordenó embarcarse a Santiago 24 horas antes, viniendo a cargo del teniente Alexander Hananías Barrios… El día 15, a eso de las 8:00, por orden del capitán Durand, la compañía completa debió dirigirse al Estadio Chile donde fuimos recibidos por el comandante Mario Manríquez Bravo quien nos señaló, junto al capitán Durand, que en el recinto había un total de 5500 detenidos que provenían principalmente de las empresas del Cordón Cerrillos y que nuestra misión era la custodia de la totalidad de los detenidos distribuidos únicamente en las tribunas y en la cancha… Tengo la certeza absoluta de que además de los alumnos de la Academia de Guerra, estaba el 1º y 2º curso de Aspirantes de Ayudantías de la Escuela de Telecomunicaciones en el Estadio Chile. Pero la Primera Compañía de Fusileros del ‘Esmeralda’, a cargo del teniente Hananías, no puso un pie en el Estadio Chile ya que les correspondió constituirse en La Moneda con posterioridad al pronunciamiento militar. Estuvimos en el Estadio Chile la Segunda Compañía completa, desde las 8:00 del sábado 15 hasta las 9:00 del domingo 16, cuando se inició el traslado total de los 5500 prisioneros políticos hacia el Estadio Nacional. Quienes realizaban los interrogatorios en el subterráneo del recinto o camarines eran los tenientes Edwin Dimter y Raúl Jofré, entre otros… Conocí en el interior del estadio a Litre Quiroga, director general de Prisiones, a quien vi junto a unos 30 detenidos extremistas en un hall a la entrada del recinto, llamado Patio Siberia. Estaban todos amarrados de manos y de pies, boca abajo en el suelo. Litre Quiroga vestía un terno color gris oscuro con rayas blancas, se encontraba en malas condiciones físicas y le perdí el rastro en el traslado al Estadio Nacional. Cuando nuestra compañía llegó al Estadio Chile, ya se encontraban allí los cursos de la Academia de Guerra, siendo nosotros los últimos en llegar y los últimos en irnos” (63).
Osiel Núñez: “El sábado 15 me encontraba aislado del resto de los detenidos, junto a un matrimonio uruguayo y a un argentino con el pelo rasurado que finalmente fue ejecutado según la versión de un soldado. Aproximadamente a las 19:00, se constituyó una fila de prisioneros frente a una puerta lateral derecha. En esa fila distinguí, entre otros 20 o 30 prisioneros, a Carlos Naudón, Mario Céspedes, Danilo Bartulín y Víctor Jara. Momentos antes de salir, pasó un oficial joven, de tez blanca, casi rubio y voz de mando, y sacó a Danilo Bartulín y a Víctor Jara de la fila. A Víctor lo ubicó en una sala contigua y se nos hizo salir. Víctor me sonrío… A nosotros nos trasladaron al Estadio Nacional donde habilitaron un camarín para los llamados ‘peces gordos’. A este camarín llegó Bartulín, por lo que Víctor habría quedado solo”.
Esa fue la última vez que Víctor Jara fue visto con vida.
El último eslabón
Fue un día de mayo de 2009 cuando el que fuera conscripto de Tejas Verdes, José Paredes Vásquez, se decidió. Paredes fue asignado al Estadio Chile y por 36 años guardó el secreto de lo que vivió allí, hasta llegar donde un juez y revelar lo que vio un día en los subterráneos: Víctor Jara y Litre Quiroga eran lanzados contra la pared. Detrás de los prisioneros, Paredes vio llegar al teniente Nelson Haase y al subteniente a cargo de los conscriptos. Este fue parte de su relato ante la justicia:
![Jara-foto-022]()
Jorge Smith.
“El teniente Jorge Smith comenzó a jugar a la ruleta rusa con un revólver que portaba. Se acercó a Víctor Jara, quien se encontraba de pie, mirando hacía la pared, con las manos en la espalda, por lo que Smith hizo girar la nuez del revólver, lo cerró, apuntó a la cabeza de Víctor Jara, en la región parietal derecha, y disparó. Luego de recibir el tiro, Víctor Jara cayó al suelo, hacia el costado. Comenzó a convulsionar en el suelo y el teniente Smith me ordenó rematarlo en el suelo… Cuando esto ocurría los otros detenidos que se encontraban en el lugar, entre los que estaba Litre Quiroga, estaban arrinconados, manteniéndose en silencio. Luego de los disparos llegaron al camarín otros oficiales para ver si los uniformados nos encontrábamos bien. Luego de esto, el teniente Smith llamó por radio a una ambulancia, llegando luego de un corto rato un camillero, quien nos entregó una bolsa plástica de color café con mimetismo, por lo que procedimos a meter el cadáver de Víctor Jara en la bolsa y lo subimos a la camilla, para luego ser retirado del lugar, ignorando qué harían con el cadáver…”.
Smith y Nelson Haase, junto a otros oficiales, habrían asesinado a los otros prisioneros que se encontraban al interior del camarín, entre los que se encontraba Litre Quiroga. Según el protocolo de autopsia, el cuerpo del cantautor tenía aproximadamente 44 impactos de bala en su cuerpo. El de Quiroga indica 38 impactos de proyectiles.
José Paredes diría más tarde que todo lo inventó. Porque es fantasioso. Otros oficiales dirían que robaba, lo que contrasta con la hoja de vida de los empleadores de Paredes, el hijo de un suboficial de Carabineros. Y muchos han reiterado que Paredes no viajó a Santiago con el contingente de Tejas Verdes y que jamás estuvo en el Estadio Chile. Nada calza. No solo porque el relato de Paredes es consistente con los más de cien testimonios acumulados de cómo y quiénes interrogaban, torturaban y asesinaban al interior del Estadio Chile. Por muy fantasioso que fuera Paredes, es difícil creer que su imaginación recreara tanto nivel de detalles de lo que allí ocurrió. Porque lo más importante es que hay a lo menos otros tres testimonios que certifican que José Paredes sí viajó a Santiago desde Tejas Verdes y estuvo en el Estadio Nacional.
El cadáver de Víctor Jara fue lanzado en una calle de Renca en la mañana del domingo 16 de septiembre. El informe de autopsia, firmado por el doctor Exequiel Jiménez Ferry, indica que Víctor Jara medía 1,67 y pesaba 66 kilos. “En la región parietal derecha hay dos orificios de entrada de bala. En la región torácica, 16 orificios de entrada de bala y 12 orificios de salida de diferentes tamaños. En el abdomen, hay 6 orificios de entrada de bala y 4 de salida. En la extremidad superior derecha, hay 2 heridas de bala transfixiante. En las extremidades inferiores, hay 18 orificios de entrada de bala y 14 de salida. Causa de muerte: heridas múltiples a bala”.
Hasta hoy el juicio para identificar a los hombres que torturaron y dieron muerte a Víctor Jara sigue abierto. En una de sus carátulas se lee: “Está establecido que en el último grupo que quedó en el Estadio Chile y en el que se encontraba Víctor Jara, también estaban Manuel Cabieses, Laureano León (subsecretario de Previsión Social), Waldo Suárez, Darío Pérez, Adriana Vásquez y Danilo Bartulín (64).
![Jara-foto-015]()
Fuente: Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales.
La Academia de Guerra y la DINA
En septiembre de 1973, Manuel Contreras obtuvo de Pinochet el consentimiento para su gran obsesión: la organización de una nueva estructura de inteligencia para iniciar la lucha antisubversiva. Y sería él quien la comandaría. Había nacido la DINA y su primer cuartel sería la Academia de Guerra, institución que muy pronto dirigiría. De hecho, las primeras comisiones de servicio de los oficiales escogidos por Contreras para integrar el alto mando del organismo secreto, llevan el rótulo “destinado a la Academia de Guerra”: Raúl Iturriaga Neumann, Gustavo Abarzúa (65) y Rolf Wenderorth (66), todos ellos alumnos de la academia.
Hasta hoy no se sabía que altos oficiales de la Academia de Guerra participaron en los equipos de interrogadores y torturadores del Estadio Chile. Quizás esa sea una clave que explique por qué el Ejército por más de 35 años se negó a entregar las nóminas de quienes estuvieron destinados al Estadio Chile y sus mandos, las que fueron solicitadas en innumerables ocasiones por diversos jueces. Lo mismo ocurrió con la lista de los alumnos que estaban en la Academia de Guerra en 1973.
Esa persistente obstrucción a la justicia por parte del Ejército, que se mantiene hasta hoy, adquiere otro significado cuando queda al descubierto que los nombres protegidos formaron parte de la que fuera la elite militar en 1973. Porque a partir de septiembre de ese año ellos fueron los que mantendría el control del Estado por los siguientes 17 años. Esa generación, ubicada estratégicamente en la Academia de Guerra, tendría el mayor poder jamás desplegado en la historia del régimen militar. De sus alumnos, 28 llegaron a ser generales y ocuparon los más altos puestos del Estado y la institución. Y otros 14 oficiales lideraron los servicios secretos, ya sea en la DINA o en la CNI (ver nómina). Allí está, en parte, el origen del secreto en torno a quiénes asesinaron a Víctor Jara, Litre Quiroga y todos los que murieron y fueron brutalmente torturados en el Estadio Chile.
![Jara-foto-016]()
Estadio Chile.
NOTAS
(1) Álvaro Puga fue el primer subsecretario general de Gobierno, hasta junio de 1976 y fue miembro del Departamento de Operaciones Sicológicas de la DINA. Su acción en esos años aparece en varios de los documentos de la DINA encontrados por la autora en el Archivo Judicial de Argentina y que pertenecían a Enrique Arancibia Clavel. Parte de su declaración judicial del 21 de septiembre de 2007.
(2) Roberto Guillar fue el locutor oficial del Golpe el 11 de septiembre. Integró la CONARA y en 1976, fue subsecretario de Guerra. En 1981, dirigió el COAP (Consejo Asesor de la Presidencia), que luego se transformó en Estado Mayor Presidencial. En 1980, fue nombrado por Pinochet ministro Secretario General de la Presidencia, desde donde protagonizó graves cortocircuitos con la Iglesia Católica. Desde 1979 hasta 1982, fue director de la Compañía de Teléfonos. Ministro de Vivienda en 1982 y 1983. Intendente de Santiago en 1984, y agregado Militar en Estados Unidos hasta 1986. En 1985, ascendió a mayor general y en 1987, asumió la Dirección de Logística del Ejército. En 1988, pasó a retiro y fue nombrado por Pinochet cónsul general en Los Ángeles.
(3) Enrique Morel Donoso ascendió a general en 1974 y dejó de ser edecán de Pinochet. En 1977, fue el jefe militar de la Zona en Estado de Emergencia de Santiago. Fue presidente de Soquimich y en 1979 le dejó su cargo a Julio Ponce Lerou, yerno de Pinochet. En 1981, fue designado embajador extraordinario y plenipotenciario ante todas las sedes diplomáticas de Chile en el extranjero. En 1982, fue presidente de Codelco y director del Banco del Estado (1982-1989). Fue rector de la Universidad de Chile por pocos meses. En 1986, ascendió a mayor general y en 1989 reemplazó a Pedro Ewing en la Dirección de Frontera y Límites de la Cancillería. Su hermano Alejandro fue jefe de Zona en Angol para el 11 de septiembre de 1973 y más tarde efectivo de la CNI. También fue gerente general de Chilectra y alcalde designado de Ñuñoa, además de agregado Militar de Chile en Honduras y Guatemala.
(4) Al momento de partir en la Caravana de la Muerte, como segundo de Arellano, Arredondo ya había sido informado por Pinochet de su próxima destinación: director de la Escuela de Caballería, un regalo para quien era conocido por su pasión por los caballos. Pero nunca se desligó de la DINA, cumpliendo funciones secretas en el extranjero, principalmente en Brasil (donde fue agregado militar); y Estados Unidos. En 1976, haría un importante viaje con Manuel Contreras a Irán, junto al traficante de armas Gerhard Mertins y un general brasileño. Fue procesado por los crímenes de la comitiva de Arellano, siendo el segundo al mando y por la ejecución de 9 personas en Quillota, a las que se hizo aparecer como muertas en un enfrentamiento.
(5) El general Arturo Vivero fue el primer ministro de Vivienda de la dictadura.
(6) Yerno de Manuel Contreras.
(7) Declaración del conscripto R..A., del 14 de enero de 2009. Ingresó a realizar el servicio militar el 2 de abril de 1973, hasta abril de 1975, fecha en la cual regresó a la vida civil.
(8) C.A.P. declaró el 30 de enero de 2009. En su caso y en otros similares, se optó por utilizar solo las iniciales de conscriptos ya que fueron de alguna manera obligados a cumplir determinadas misiones.
(9) Declaración del 20 de abril de 2007 del capitán de fragata (R) Guillermo Segundo González Salvo.
(10) Marcelo Moren, en 1973, era mayor de la dotación del Regimiento Arica de La Serena y se incorporó, en septiembre, a la DINA, a la que perteneció hasta 1977. Fue el segundo jefe de Villa Grimaldi y jefe de la Brigada «Caupolicán» de la DINA. En 1976 cumplió misión en Brasil, donde estaba instalado el principal centro de adiestramiento para la dotación DINA. Desde 1977 y hasta 1981, siendo coronel, fue asignado a la comandancia en jefe del Ejército. Del ‘81 al ‘84 estuvo en la Guarnición de Arica y del ‘84 al ‘85 en el Estado Mayor General del Ejército. Se fue a retiro en 1985. Ha sido sometido a proceso y condenado en múltiples oportunidades por su responsabilidad en la detención y desaparición de personas y cumple condena en una prisión militar.
(11) El teniente coronel Roberto Souper Onfray asumió como comandante del Regimiento Blindados Nº 2, el 14 de enero de 1970. El 3 de enero 1972 fue designado en comisión de servicio para que concurra a Cuba como invitado del gobierno de ese país por un total de 17 días a presenciar maniobras militares. El 29 de junio de 1973 pasa a la Comandancia General de la Guarnición Militar de Santiago. El 23 de octubre de 1973, pasa al Comando de Tropas del Ejército y el 1 de enero de 1974, asciende a coronel. El 2 de diciembre de 1974 fue destinado a la Dirección General de Reclutamiento y Estadísticas de las FF.AA. Se fue a retiro el 2 de mayo de 1978.
(12) El mayor (r) Sergio Rocha Aros, fue destinado al Regimiento Blindado Nº 1 “Granaderos”en 1974 y se fue a retiro recién el 30 de junio de 1990.
(13) El coronel (r) Mario Garay Martínez registra la siguiente Hoja de Vida en el Ejército: “24 noviembre 1972, destinado a Regimiento Blindado Nº 2; 5 febrero 1975, teniente, destinado a Escuela de Blindados Antofagasta; entre el 1 de marzo y el 30 de junio de 1976, a la Escuela de Inteligencia del Ejército, hasta 1978; En 1979, comisión extrainstitucional comando en jefe del Ejército (lo que significa enviado a la CNI, hasta 1988; 16 febrero 1990, a la DINE. Se fue a retiro el 31 julio 1991.
(14) El capitán (r) René Eduardo López Rivera, registra la siguiente Hoja de Servicio en el Ejército: “En abril de 1973, al Regimiento Blindado Nº 2; el 24 de diciembre de 1973, destinado a EE.UU. para que “cumpla actividades determinadas por el Ejército desde el 15 al 27 diciembre de 1973; 7 septiembre de 1978, comisión de servicio a Sevilla; 28 de mayo de 1991, deja de pertenecer al Ejército a contar del 29 de marzo de 1981, por fallecimiento”.
(15) El 8 de noviembre de 2004 declaró Raúl Aníbal Jofré González.
(16) El coronel (r) Antonio Roberto Bustamante Aguilar, registra la siguiente Hoja de Vida: “Enero 1976, Dirección de Inteligencia del Ejército, hasta 1979; 1980, comisiones de servicio a Panamá y Londres; 1981, a Sudáfrica; en 1982, Cuerpo de Inteligencia del Ejército; abril de 1983, comisión de servicio a Argentina, Paraguay, Perú, Panamá, Honduras, Salvador, Corea y China. Se fue a retiro en abril de 2000.
(17) El coronel (r) Antonio Roberto Bustamante Aguilar, declaró el 9 noviembre de 2004 (55 años) y dijo haber estado destinado al CAJSI de Santiago hasta el 17 de enero de 1974, cuando fue destinado al Depósito de Municiones y Explosivos Batuco”.
(18) El teniente (r) Edwin Armando Dimter Bianchi, declaró el 10 de noviembre de 2004.
(19) El 9 noviembre 2004 declaró el teniente coronel (r) Mario José Garay Martínez (57 años).
(20) El mismo mayor Enrique Cruz Laugier sería quien apoyaría horas más tarde el desalojo de la fabrica Yarur en calle Club Hípico.
(21) Iván Herrera fue uno de los oficiales que ejecutó a los sobrevivientes de La Moneda en Peldehue, después de que los sacaron del Regimiento Tacna. Lo confesó ante el tribunal 30 años más tarde.
(22) Relato que figura en su libro: Y todavía no olvido.
(23) El 9 de octubre de 2001 declaró Mario Aguirre Sánchez, dirigente entonces de la Federación de Estudiantes de la UTE y más tarde empresario, quien permaneció como prisionero en el Estadio Nacional hasta noviembre de 1973, cuando fue cerrado. “Me liberaron junto a otros 12 compañeros salvándonos de ser conducidos al Campo de Prisioneros de Chacabuco”.
(24) Juan Manuel Ferrari Ramírez declaró el 12 de agosto de 2008.
(25) David Miguel González Toro, mayor de Ejército (r) de Intendencia, declaró el 25 de marzo de 2009 y dijo haber estado en el Estadio Chile durante “cinco a seis días, hasta que se produjo el traslado de detenidos hacia el Estadio Nacional”.
(26) Manuel Isidoro Chaura Pavez, conscripto de Tejas Verdes, declara el 28 de enero de 2009, fue asignado a la Segunda Compañía de Combate, a cargo del capitán Luis Montero Valenzuela, Tercera Sección, a cargo del teniente Rodrigo Rodríguez Fuschloger. Salió licenciado a mediados de 1975.
(27) El subteniente de Ejército, Rodrigo Rodríguez Fuschloger, falleció en Santiago, el 15 de marzo de 1974, en un accidente.
(28) Osiel Núñez declaró en el proceso por la muerte de Víctor Jara en varias oportunidades. Este relato es parte de su declaración ante la Comisión Rettig, el 18 de enero de 1991.
(29) El subteniente (r) Pedro Rodríguez Bustos, declaró el 4 de abril de 2002, y pertenecía al grupo de Operaciones del Regimiento “Arica” de La Serena.
(30) Fernando Polanco declaró el 29 enero de 2008, cuando tenía 66 años
(31) Carlos Orellana, quien fue editor en el exilio de la Revista Araucaria y más tarde un reconocido editor de la Editorial Planeta, declaró por exhorto desde Francia para el juicio en Chile el 11 de septiembre de 1979, estuvo detenido en el Estadio Chile desde el 12 hasta el 17 de septiembre de 1973 y luego en el Estadio Nacional hasta el 25 de octubre de 1973.
(32) Osiel Núñez permaneció un mes en el Estadio Nacional y de allí pasó a la Cárcel Pública acusado de ser el organizador de la resistencia armada en la UTE. Allí estuvo dos años detenido. Fue sobreseído y trasladado a Tres Álamos donde permaneció tres meses. Quedó con registro domiciliario hasta lograr autorización para salir del país. Regresó a Chile en 1982.
(33) El abogado Boris Navia Pérez era jefe del Departamento de Personal y Nombramientos de la Universidad Técnica del Estado, en esa calidad conocía bien al profesor Víctor Jara. Fue también detenido en la UTE y llevado como prisionero al Estadio Chile. Declaró el 23 de octubre de 2001.
(34) El comandante Mario Manríquez, ya fallecido, se desempeñó durante 10 años como gerente de Seguridad de ENTEL.
(35) También la identidad de 31 conscriptos, 9 cabos y 4 sargentos que estuvieron con él en esas funciones en el Estadio Chile.
(36) Enrique Kirberg fue llevado finalmente al Campo de Prisioneros de Isla Dawson con los principales dirigentes de la Unidad Popular. Murió el 22 de abril de 1992, de un coma hepático, Todos sus testimonios son parte de una extensa entrevista hecha por la autora.
(37) Ricardo Iturra era profesor y funcionario de la UTE, conoció a Víctor Jara en 1970 en la UTE, en el desempeño de su trabajo, cuando Jara llegó como director de Teatro y cantante y él era director del Programa de Educación Permanente. Declaró por exhorto desde París el 3de septiembre de 1979 para el juicio en Chile por la muerte de Víctor Jara.
(38) Cesar Fernández Carrasco declaró por exhorto desde Alemania, era profesor de la UTE donde estaba el 11 de septiembre.
(39) Julia Fuentes declaró el 19 de julio de 2003. En su declaración dijo también: “Cuando el Estadio Chile fue desocupado, me enviaron a Tres Álamos (otro Campo de Prisioneros), siempre como maestra de cocina. Recuerdo haber trabajado para Conrado Pacheco Cárdenas y para un mayor de apellido Salgado”.
(40) Julio Guillermo Del Río Navarrete, ingeniero, 60 años, declaró el 11 de enero de 2005. Fue uno de los prisioneros que identificó a Miguel Krassnoff Martchenko como “El Príncipe”. Del Estadio Nacional salió en libertad el 2 de octubre de 1973, junto con el resto de sus compañeros, salvo seis de ellos que fueron trasladados a Investigaciones. A muchos de ellos les cambio la vida para siempre. Su testimonio ha sido corroborado por la autora con otras dos personas que estuvieron prisioneros con él.
(41) El 24 de abril 2008, declara Guillermo Orrego Valdebenito (59 años).
(42) Declaración del 31 marzo de 2006.
(43) El 28 diciembre de 2007 declaró Lelia, identificó en las fotos al oficial Edwin Dimter como “El Príncipe”. Así relató el hecho que le permitió salir en libertad: “En una ocasión, llegó al estadio un grupo de los mismos militares que venían de La Serena y al que nos habían entregado los carabineros en la UTE, a lo menos el sargento, quien nos dijo que al responder la lista de la mañana siguiente debíamos indicar que estábamos detenidos por toque de queda. Así, nos dejarían en libertad. Y así ocurrió”.
(44) El teniente coronel (r) Luis Bethke Wulf, en septiembre de 1973 era teniente de Infantería en el Regimiento Nº 2 “Maipo”, de Valparaíso. Durante la Unidad Popular, su familia sufrió la expropiación de sus tierras. Se acogió a retiro en 1985. Declaró el 1 de febrero 2005.
(45) El brigadier (r) Raúl Aníbal Jofré González, registra la siguiente Hoja de Vida: “En 1970, curso de paracaidista en la Escuela de Paracaidistas, y es teniente el 1 de enero de 1971. Enero 1972, al Regimiento Blindado Nº 2. Primero de marzo de 1974, curso por correspondencia “Aplicación Básico del Oficial Subalterno” hasta el 31 de mayo ’74; 7 septiembre ’74, comisión de servicio a Israel, Jordania, Líbano y Siria; 14 octubre ’74, curso extraordinario “Aplicación Avanzado del oficial Subalterno de Blindados”, hasta el 31 octubre ’74 en la Escuela de Blindados (Antofagasta); 1 enero ’75, capitán; 6 marzo ‘75, complementa Decreto Supremo, destinado a la Escuela de Blindados (Santiago). Se retiró el 30 de abril de 1998.
(46) El mejor y principal perfil del oficial Edwin Dimter ha sido una investigación de la periodista Pascale Bonnefoy, publicada en 2006.
(47) El 8 de noviembre de 2004 declara Raúl Aníbal Jofré González. Cuando los prisioneros del Estadio Chile fueron trasladados al Estadio Nacional, él sería el ayudante del comandante del nuevo Campo de Prisioneros; el coronel Jorge Espinoza Ulloa.
(48) El coronel (r) Nelson Edgardo Haase Mazzei, en septiembre de 1973 tenía el grado de teniente y se desempañaba como ayudante del subdirector de la Escuela de Ingenieros Tejas Verdes, de San Antonio, cuyo director era el coronel Manuel Contreras Sepúlveda. En 1976 ascendió a capitán y pasó a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). En 1990 se fue a retiro con el grado de coronel. Declaró el 27 de enero de 2005, tenía 58 años.
(49) El teniente (r) Edwin Armando Dimter Bianchi, declaró el 10 de noviembre de 2004.
(50) El teniente Edwin Dimter Bianchi, registra la siguiente Hoja de Vida en el Ejército: “El 21 enero 1972, destinado como subteniente al Regimiento Blindado Nº 2 en Santiago; el 10 enero de 1974, es nombrado teniente y pasa al Reg. Blindado Nº 1 “Granadero” en Iquique, al año vuelve a Santiago, al Blindado Nº 2. El 31 diciembre 1976 se le concede retiro absoluto.
(51) Hugo González González declaró el 17 de junio de 2008.
(52) Wolfgang Tirado declaró por exhorto el 11 de marzo de 1980. Conocía bien a Víctor Jara pues “trabajábamos en el mismo departamento en la UTE: él en la sección Música y yo en la de Películas.
(53) El arquitecto Miguel Lawner declaró el 31 de agosto de 2004
(54) El coronel (r) Juan Jara Quintana, quien se fue a retiro en 1994, declaró el 1 de agosto de 2013.
(55) Al subteniente Herrera lo que vio e hizo le provocó un fuerte conmoción. Se fue a retiro como capitán en 1983. Declaró el 30 de mayo de 2002.
(56) Declaración de Pedro Espinoza del 10 de enero de 2008.
(57) Testigo de ese retiro fue el entonces mayor de Carabineros Jorge Retamal Berríos.
(58) El 6 de febrero 2007 declaró Eliseo Cornejo (64 años).
(59) Potente ametralladora de piso de 11 o más kilos, de 1.300 metros de alcance, con una cinta con 50 proyectiles a modo de cargador.
(60) El 2 de marzo de 2006, declaró César Leonel Fernández Carrasco, quien era profesor de la UTE y miembro de su Consejo Superior.
(61) Extraído de la declaración judicial de Hugo Pavez del 15 de octubre de 2002, quien fue detenido en la CORFO y llevado al Estadio Chile.
(62) El 14 mayo 2008 declaró Erika Osorio, estudiante de Ingeniería de la UTE quien fue detenida y llevada al Estadio Chile.
(63) El coronel ( r) Juan Quintana declaró el 1 de agosto de 2013. Se fue a retiro en 1994.
(64) Danilo Bartulín, médico de Salvador Allende, fue liberado cuando La Moneda ardía, a las 16:00 del 11 de septiembre de 1973, junto a los médicos: Oscar Soto, Patricio Arroyo, Alejandro Cuevas, Hernán Ruiz, Víctor Oñate y José Quiroga. Después fue nuevamente detenido y llevado al Estadio Chile y luego al Estadio Nacional.
(65) Gustavo Abarzúa, artillero, fue secretario de estudios de la DINA y de ahí pasó a la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), luego fue agregado Militar en Uruguay y volvió a la DINE, donde estaba en 1984, siendo coronel. Llegó al generalato en 1987, siendo nombrado jefe de la DINE. Desde allí, en marzo de 1988, amenazó con un nuevo 11 de septiembre. En 1989 tuvo también la dirección de la CNI. En marzo del ‘90, en la reestructuración por el traspaso del poder, continuó como director de la DINE, pero en octubre pasó a retiro. Se lo vinculó con el escándalo de La Cutufa, una financiera ilegal que se formó al interior del Ejército y que terminó con homicidios nunca aclarados. Fue procesado por haber dado la orden de asesinar al dirigente Jecar Neghme, en 1989, según confesó uno de sus victimarios, pero la Corte Suprema lo absolvió en 2009.
(66) El coronel (R) Rolf Wenderoth, ingeniero, formó parte del alto mando de la DINA, como subdirector de Inteligencia Interior. En 1995, fue jefe de Villa Grimaldi. Fue destinado después a la CNI. En 1986, participó de la creación de una unidad especial antisubversiva. En 1987, fue agregado Militar en República Federal Alemana y a su regreso, en 1989, se fue a retiro. Fue condenado a 5 años y 1 día por la muerte de Manuel Cotez Joo, en 1975. Ha sido sometido a proceso en varias oportunidades por su participación en la detención y desaparición de personas e invariablemente ha pedido que se aplique la Ley de Amnistía.
 Algunos de esos cursos, como el “Programa Universitario en Comunicación, Gestión y Nuevas Tecnologías”, que creó la UNIACC, en el que se matricularon más de 1.500 ex presos políticos, costaron al Fisco más de $5 millones al año por alumno (duraba dos años). Un costo mayor al que tenía la carrera de Medicina en la Universidad de Chile. Eso implica que el Fisco gastó recursos como para formar durante dos años a 1.500 médicos, pero lo que se obtuvo fue algo así como “gestores en nuevas tecnologías”.
Algunos de esos cursos, como el “Programa Universitario en Comunicación, Gestión y Nuevas Tecnologías”, que creó la UNIACC, en el que se matricularon más de 1.500 ex presos políticos, costaron al Fisco más de $5 millones al año por alumno (duraba dos años). Un costo mayor al que tenía la carrera de Medicina en la Universidad de Chile. Eso implica que el Fisco gastó recursos como para formar durante dos años a 1.500 médicos, pero lo que se obtuvo fue algo así como “gestores en nuevas tecnologías”.











 La amenaza de poner fin a los campeonatos escolares no fue la única que se escuchó a lo largo del debate legislativo. A sólo un par de días de que el Senado votara para despachar por fin la ley, en abril de 2011, la industria alimentaria desplegó su ofensiva comunicacional más potente, en la que incluso se sostuvo que, de aprobarse la nueva norma, estarían en riesgo campañas solidarias como la Teletón.
La amenaza de poner fin a los campeonatos escolares no fue la única que se escuchó a lo largo del debate legislativo. A sólo un par de días de que el Senado votara para despachar por fin la ley, en abril de 2011, la industria alimentaria desplegó su ofensiva comunicacional más potente, en la que incluso se sostuvo que, de aprobarse la nueva norma, estarían en riesgo campañas solidarias como la Teletón. Las sopas deshidratadas son los productos que más sodio contienen. El estudio del INTA detectó que van desde 2.600 mg. a 6.300 mg. por 100 gramos. Sin embargo, las autoridades del gobierno anterior las eximieron de cumplir la ley, debido a que no las consideraron homologables a los demás alimentos envasados, sino a las comidas preparadas, ya que no se compran para su consumo directo. En la nueva propuesta del Minsal, los nutrientes críticos de estas sopas y de todos los alimentos deshidratados que requieran líquido para ser reconstituidos, serán medidos en el estado sólido original del producto.
Las sopas deshidratadas son los productos que más sodio contienen. El estudio del INTA detectó que van desde 2.600 mg. a 6.300 mg. por 100 gramos. Sin embargo, las autoridades del gobierno anterior las eximieron de cumplir la ley, debido a que no las consideraron homologables a los demás alimentos envasados, sino a las comidas preparadas, ya que no se compran para su consumo directo. En la nueva propuesta del Minsal, los nutrientes críticos de estas sopas y de todos los alimentos deshidratados que requieran líquido para ser reconstituidos, serán medidos en el estado sólido original del producto.
 Un mes antes que la Contraloría diera el vamos a la licitación, el MOP retiró las bases para hacer “algunos ajustes”. Se pensó que todo volvía a fojas cero, sin embargo, reingresó el texto y el trámite siguió su curso. El 30 de junio se abrió el proceso, los interesados empezaron a comprar las bases y comenzaron a correr los plazos. Originalmente, la apertura de las ofertas técnicas sería el 30 de septiembre. Pero el MOP emitió una primera circular aclaratoria extendiendo el plazo hasta el 18 de noviembre (
Un mes antes que la Contraloría diera el vamos a la licitación, el MOP retiró las bases para hacer “algunos ajustes”. Se pensó que todo volvía a fojas cero, sin embargo, reingresó el texto y el trámite siguió su curso. El 30 de junio se abrió el proceso, los interesados empezaron a comprar las bases y comenzaron a correr los plazos. Originalmente, la apertura de las ofertas técnicas sería el 30 de septiembre. Pero el MOP emitió una primera circular aclaratoria extendiendo el plazo hasta el 18 de noviembre (

 No es la primera vez que las tarifas de estacionamientos están bajo cuestionamiento. En 2008, la Fiscalía inició una investigación por posible abuso de posición dominante por parte de SCL en la fijación de tarifas. El origen del alza está en la modificación de contrato que hizo el MOP con la concesionaria en 2001 y 2004. En esa oportunidad, le pidió a SCL nuevas obras de mejoramiento ante el inminente colapso de las instalaciones por el creciente número de pasajeros. A cambio, le permitió a la empresa libertad absoluta de tarifas, incluso que los valores cobrados fueran superiores a los valores máximos que permitía la ley. Así, las tarifas fueron subiendo sostenidamente hasta 2006.
No es la primera vez que las tarifas de estacionamientos están bajo cuestionamiento. En 2008, la Fiscalía inició una investigación por posible abuso de posición dominante por parte de SCL en la fijación de tarifas. El origen del alza está en la modificación de contrato que hizo el MOP con la concesionaria en 2001 y 2004. En esa oportunidad, le pidió a SCL nuevas obras de mejoramiento ante el inminente colapso de las instalaciones por el creciente número de pasajeros. A cambio, le permitió a la empresa libertad absoluta de tarifas, incluso que los valores cobrados fueran superiores a los valores máximos que permitía la ley. Así, las tarifas fueron subiendo sostenidamente hasta 2006. Las bases que regulan la actual administración del aeropuerto exigen que haya dos operadores por servicio de transporte, para que compitan y ofrezcan mejores tarifas a los clientes. En la práctica, las dos empresas fueron adjudicadas, torciendo la mano a la norma. A través de sociedades relacionadas, Tur Bus y Centropuerto se asociaron en 2000 para formar una tercera empresa, Operadora de Servicios Aeroportuarios, OSA Ltda. Lejos de competir, aprovecharon sus sinergias operando con una administración centralizada.
Las bases que regulan la actual administración del aeropuerto exigen que haya dos operadores por servicio de transporte, para que compitan y ofrezcan mejores tarifas a los clientes. En la práctica, las dos empresas fueron adjudicadas, torciendo la mano a la norma. A través de sociedades relacionadas, Tur Bus y Centropuerto se asociaron en 2000 para formar una tercera empresa, Operadora de Servicios Aeroportuarios, OSA Ltda. Lejos de competir, aprovecharon sus sinergias operando con una administración centralizada. La licitación para operar la “Vía Controlada” se adjudicó en agosto de 2012 a la empresa MAXXIMIZA, la misma que administra los estacionamientos del aeropuerto y que es propiedad de Felipe Elgueta Caroca y Carolina de Petris Cárdenas. Una vez más, la Fiscalía Nacional Económica objetó reiteradamente las bases propuestas por SCL para adjudicar el servicio, hasta que se logró un texto acordado. En paralelo, se licitó el servicio de minibuses y de buses, que había sido foco de conflictos anteriores en la cuestionada licitación de 2005. Nuevamente los ganadores de la licitación de buses fueron la empresa Tur Bus y Centropuerto. Y en los minibuses, Transvip y Delfos.
La licitación para operar la “Vía Controlada” se adjudicó en agosto de 2012 a la empresa MAXXIMIZA, la misma que administra los estacionamientos del aeropuerto y que es propiedad de Felipe Elgueta Caroca y Carolina de Petris Cárdenas. Una vez más, la Fiscalía Nacional Económica objetó reiteradamente las bases propuestas por SCL para adjudicar el servicio, hasta que se logró un texto acordado. En paralelo, se licitó el servicio de minibuses y de buses, que había sido foco de conflictos anteriores en la cuestionada licitación de 2005. Nuevamente los ganadores de la licitación de buses fueron la empresa Tur Bus y Centropuerto. Y en los minibuses, Transvip y Delfos.


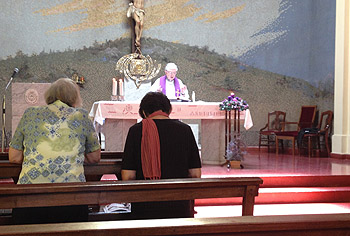


 La resolución de iniciar acciones contra los estudiantes morosos se originó en la sentencia judicial del 14 de abril pasado, que determinó la quiebra de la Universidad del Mar (Tercer Juzgado Civil de Viña del Mar). La quiebra fue solicitada por los trabajadores de la UDM a raíz del no pago de sus sueldos y cotizaciones. La falta de caja se había iniciado poco antes del escándalo que desató el pago por la acreditación de la universidad y el lucro desmedido de sus dueños, revelados por CIPER (
La resolución de iniciar acciones contra los estudiantes morosos se originó en la sentencia judicial del 14 de abril pasado, que determinó la quiebra de la Universidad del Mar (Tercer Juzgado Civil de Viña del Mar). La quiebra fue solicitada por los trabajadores de la UDM a raíz del no pago de sus sueldos y cotizaciones. La falta de caja se había iniciado poco antes del escándalo que desató el pago por la acreditación de la universidad y el lucro desmedido de sus dueños, revelados por CIPER (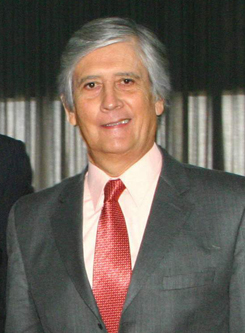
 En la investigación de la Fiscalía Oriente por la venta de acreditaciones de instituciones de Educación Superior que realizó Luis Eugenio Díaz Corvalán, aparecieron detalles de cómo Southern Cross pretendía comprar la UDM (lo que está prohibido por la ley) y de la importancia que los pagarés tenían en ese trato. Según el abogado Alejandro Leiva, quien intervino en el negocio en representación de uno de los dueños de la UDM, Mauricio Villaseñor, cada socio recibiría de Southern Cross un millón de dólares al momento de la transferencia del control. El resto, el monto mayor del precio que se negoció por la UDM, “se pagaría a cambio de la cesión de las letras de cambio que los estudiantes habían entregado por créditos directos. Nominalmente, alcanzaban a cerca de $50 mil millones”, dijo Leiva.
En la investigación de la Fiscalía Oriente por la venta de acreditaciones de instituciones de Educación Superior que realizó Luis Eugenio Díaz Corvalán, aparecieron detalles de cómo Southern Cross pretendía comprar la UDM (lo que está prohibido por la ley) y de la importancia que los pagarés tenían en ese trato. Según el abogado Alejandro Leiva, quien intervino en el negocio en representación de uno de los dueños de la UDM, Mauricio Villaseñor, cada socio recibiría de Southern Cross un millón de dólares al momento de la transferencia del control. El resto, el monto mayor del precio que se negoció por la UDM, “se pagaría a cambio de la cesión de las letras de cambio que los estudiantes habían entregado por créditos directos. Nominalmente, alcanzaban a cerca de $50 mil millones”, dijo Leiva.

 Un informe del Consejo Superior de Educación (CSE), encontrado por los alumnos durante la toma de la sede de Reñaca, reveló que, al menos desde 2004, las autoridades tenían antecedentes concretos de la mala calidad de la formación de la UDM. Allí se consigna que el número de carreras aumentó en un 2.683% entre 2003 y 2004, mientras que el número de alumnos creció 277% entre 2001 y 2004. Sin embargo, ni la infraestructura ni el cuerpo docente habían crecido al mismo nivel, haciendo que las condiciones mínimas para brindar buena educación, empeoraran.
Un informe del Consejo Superior de Educación (CSE), encontrado por los alumnos durante la toma de la sede de Reñaca, reveló que, al menos desde 2004, las autoridades tenían antecedentes concretos de la mala calidad de la formación de la UDM. Allí se consigna que el número de carreras aumentó en un 2.683% entre 2003 y 2004, mientras que el número de alumnos creció 277% entre 2001 y 2004. Sin embargo, ni la infraestructura ni el cuerpo docente habían crecido al mismo nivel, haciendo que las condiciones mínimas para brindar buena educación, empeoraran.


 La revisión de los balances de la UNIACC entre 2008 y 2010 (periodo en el que tanto Andrés Lastra como Daniel Farcas habían tenido cargos de responsabilidad, llegando ambos a ser rectores) le indicó a la CNA que esa universidad había sufrido una fuerte pérdida de su patrimonio: pasó de $ 8.037 millones a $ 3.938 millones. Una caída de un 51%. Esta pérdida era coincidente con un traspaso hecho en el mismo período desde la UNIACC a una sociedad anónima relacionada que sí tiene fines de lucro: el Instituto Superior de Artes y Ciencias S.A. (ISACC), por un monto de $5.507 millones.
La revisión de los balances de la UNIACC entre 2008 y 2010 (periodo en el que tanto Andrés Lastra como Daniel Farcas habían tenido cargos de responsabilidad, llegando ambos a ser rectores) le indicó a la CNA que esa universidad había sufrido una fuerte pérdida de su patrimonio: pasó de $ 8.037 millones a $ 3.938 millones. Una caída de un 51%. Esta pérdida era coincidente con un traspaso hecho en el mismo período desde la UNIACC a una sociedad anónima relacionada que sí tiene fines de lucro: el Instituto Superior de Artes y Ciencias S.A. (ISACC), por un monto de $5.507 millones.









 En el bienio 2010-2011, el BCI entregó $28 millones para un proyecto educativo denominado “La Estación Digital” (
En el bienio 2010-2011, el BCI entregó $28 millones para un proyecto educativo denominado “La Estación Digital” (







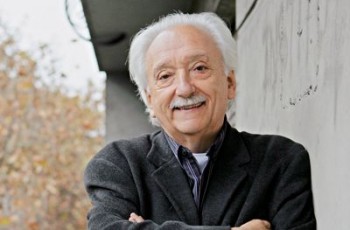
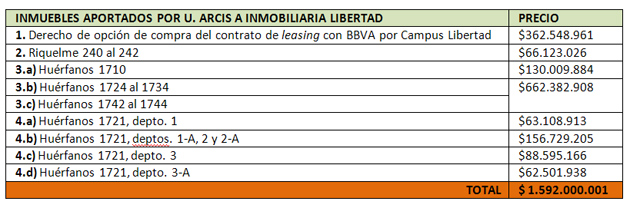
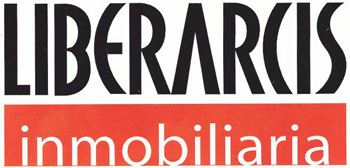 Marambio y Ediciones ICAL recibieron sus acciones tras transferir, cada uno, $408 millones a la Corporación Universidad ARCIS. A su vez, Inversiones Salvador, cuyos socios mayoritarios eran Roberto Celedón, José María Bulnes y Adil Brkovic, puso $376 millones. La venta de la universidad se había concretado.
Marambio y Ediciones ICAL recibieron sus acciones tras transferir, cada uno, $408 millones a la Corporación Universidad ARCIS. A su vez, Inversiones Salvador, cuyos socios mayoritarios eran Roberto Celedón, José María Bulnes y Adil Brkovic, puso $376 millones. La venta de la universidad se había concretado.


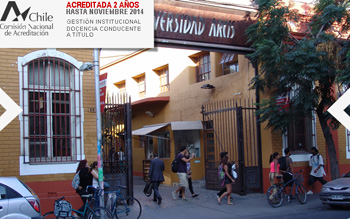












 A las puertas de que esta semana terminen las negociaciones entre el gobierno y los funcionarios del Salvador, todo indica que el Ministerio de Salud no accederá a la demanda gremial, pues argumenta que no tiene presupuesto para invertir en el nuevo hospital. Para acercar posiciones, los representantes de la secretaría de Estado han planteado en la mesa de diálogo una alternativa intermedia: modificar el contrato con el consorcio para incluir un inspector sanitario que fiscalice al concesionario. No obstante, aquello podría significar más gasto de dineros públicos, aunque nadie se atreve por ahora a cuantificarlo.
A las puertas de que esta semana terminen las negociaciones entre el gobierno y los funcionarios del Salvador, todo indica que el Ministerio de Salud no accederá a la demanda gremial, pues argumenta que no tiene presupuesto para invertir en el nuevo hospital. Para acercar posiciones, los representantes de la secretaría de Estado han planteado en la mesa de diálogo una alternativa intermedia: modificar el contrato con el consorcio para incluir un inspector sanitario que fiscalice al concesionario. No obstante, aquello podría significar más gasto de dineros públicos, aunque nadie se atreve por ahora a cuantificarlo. De partida, la superficie en metros cuadrados del proyecto original del Hospital del Salvador creció de 126.264 metros cuadrados a 165.948 metros cuadrados (un incremento de 31,43%), lo que impacta en los costos y en los futuros ingresos del concesionario por el cobro de estacionamientos, pues se sumaron 541 espacios para recibir vehículos. Esto último puede significar varios millones de dólares de ingresos extras a la concesionaria en los 15 años que dura el contrato.
De partida, la superficie en metros cuadrados del proyecto original del Hospital del Salvador creció de 126.264 metros cuadrados a 165.948 metros cuadrados (un incremento de 31,43%), lo que impacta en los costos y en los futuros ingresos del concesionario por el cobro de estacionamientos, pues se sumaron 541 espacios para recibir vehículos. Esto último puede significar varios millones de dólares de ingresos extras a la concesionaria en los 15 años que dura el contrato.

 La Corporación Mundo Deporte incluso paga sus cuentas y gastos administrativos con donaciones deportivas. Para lograrlo, los presentó como un “proyecto deportivo” a financiar con aportes de empresas, el que, increíblemente, fue autorizado por el IND. El proyecto “Gastos Club 2” (
La Corporación Mundo Deporte incluso paga sus cuentas y gastos administrativos con donaciones deportivas. Para lograrlo, los presentó como un “proyecto deportivo” a financiar con aportes de empresas, el que, increíblemente, fue autorizado por el IND. El proyecto “Gastos Club 2” (
 Alberto Gutiérrez, gerente de Futbol Joven de Colo Colo, dijo a CIPER que entre 2010 y 2012 consiguieron financiar vía donaciones el 50% del presupuesto que requieren. El dinero, señaló, fue aportado por las mismas empresas dueñas de las marcas que auspician al equipo: Cristal, Sodimac y Carozzi.
Alberto Gutiérrez, gerente de Futbol Joven de Colo Colo, dijo a CIPER que entre 2010 y 2012 consiguieron financiar vía donaciones el 50% del presupuesto que requieren. El dinero, señaló, fue aportado por las mismas empresas dueñas de las marcas que auspician al equipo: Cristal, Sodimac y Carozzi.




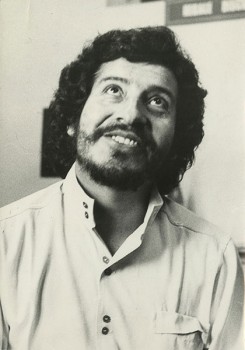



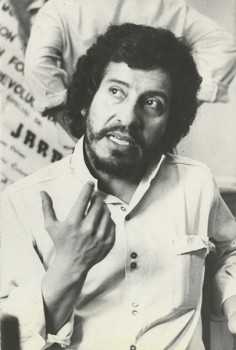
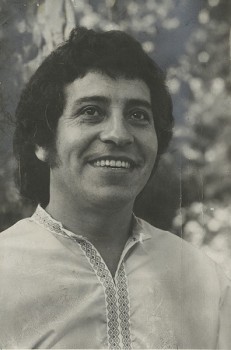


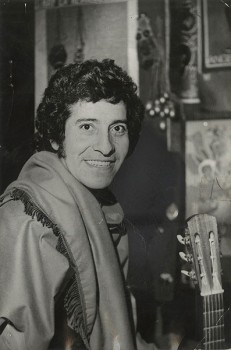
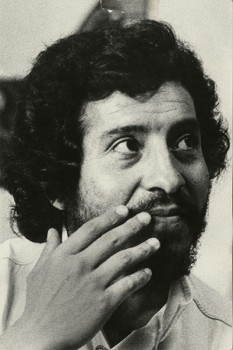

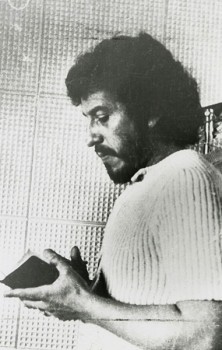


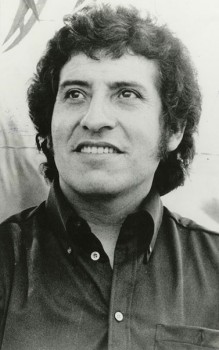




 Existe coincidencia de que la DGAC ha realizado un excelente trabajo en la vigilancia de la seguridad aérea, pero su labor ha dejado mucho que desear en lo referente a la seguridad terrestre. Por eso, en lo inmediato tomará en sus manos la responsabilidad de vigilar el perímetro, los accesos y los sectores estratégicos del aeropuerto de Santiago, con personal del servicio de Seguridad Aeroportuaria (AVSEC), de su propia institución. Además, los van a capacitar para que puedan portar armas, un cambio radical respecto de la normativa actual, que impide a los guardias privados usen armamento dentro del recinto. La información fue confirmada oficialmente a CIPER por el organismo.
Existe coincidencia de que la DGAC ha realizado un excelente trabajo en la vigilancia de la seguridad aérea, pero su labor ha dejado mucho que desear en lo referente a la seguridad terrestre. Por eso, en lo inmediato tomará en sus manos la responsabilidad de vigilar el perímetro, los accesos y los sectores estratégicos del aeropuerto de Santiago, con personal del servicio de Seguridad Aeroportuaria (AVSEC), de su propia institución. Además, los van a capacitar para que puedan portar armas, un cambio radical respecto de la normativa actual, que impide a los guardias privados usen armamento dentro del recinto. La información fue confirmada oficialmente a CIPER por el organismo. Agregaron que, en paralelo, se están haciendo gestiones legales para autorizar el empleo de armamento. Actualmente, la Dirección de Aeronáutica se rige por lo recomendado por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Desde el robo, se ha argumentado que dicha recomendación impide el ingreso de armas a la losa, pero los mismos protocolos de la DGAC lo permiten cuando se da aviso por anticipado y fuentes de gobierno aseguraron que los carabineros entran armados cuando Casa de Moneda exporta dinero.
Agregaron que, en paralelo, se están haciendo gestiones legales para autorizar el empleo de armamento. Actualmente, la Dirección de Aeronáutica se rige por lo recomendado por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Desde el robo, se ha argumentado que dicha recomendación impide el ingreso de armas a la losa, pero los mismos protocolos de la DGAC lo permiten cuando se da aviso por anticipado y fuentes de gobierno aseguraron que los carabineros entran armados cuando Casa de Moneda exporta dinero. -Los montos asignados por la DGAC eran totalmente insuficientes, lo que significa que no podíamos pagar el sueldo que un guardia requiere en estas circunstancias. Si quieren seguridad de verdad, tienen que considerar el precio de mercado. Y además, se necesita nuevos equipamientos como visores nocturnos, equipamiento de última tecnología, que con los montos que ofrece la DGAC no es posible de cumplir.
-Los montos asignados por la DGAC eran totalmente insuficientes, lo que significa que no podíamos pagar el sueldo que un guardia requiere en estas circunstancias. Si quieren seguridad de verdad, tienen que considerar el precio de mercado. Y además, se necesita nuevos equipamientos como visores nocturnos, equipamiento de última tecnología, que con los montos que ofrece la DGAC no es posible de cumplir.
 Los niños vulnerables beneficiados por el Programa de Integración Escolar se han convertido en una veta dorada para los presupuestos municipales. Las estadísticas revisadas por CIPER, así como los testimonios de diversos especialistas, indican que se ha generado un “sobre-diagnóstico” de alumnos con necesidades educativas especiales con el único objeto de inscribirlos en el PIE y, de esa forma, recaudar más fondos. Todo esto con el agravante de que una parte significativa de esos recursos se ha destinado a fines distintos a los señalados por la ley o sencillamente no hay rastros de ellos, tal como lo constataron los 153 informes finales de auditoría de la Contraloría (realizados después de considerar o desestimar las respuestas de los municipios).
Los niños vulnerables beneficiados por el Programa de Integración Escolar se han convertido en una veta dorada para los presupuestos municipales. Las estadísticas revisadas por CIPER, así como los testimonios de diversos especialistas, indican que se ha generado un “sobre-diagnóstico” de alumnos con necesidades educativas especiales con el único objeto de inscribirlos en el PIE y, de esa forma, recaudar más fondos. Todo esto con el agravante de que una parte significativa de esos recursos se ha destinado a fines distintos a los señalados por la ley o sencillamente no hay rastros de ellos, tal como lo constataron los 153 informes finales de auditoría de la Contraloría (realizados después de considerar o desestimar las respuestas de los municipios). Contraloría verificó que en los colegios de Quinta Normal inscritos en el PIE no existe constancia del desarrollo de las tres horas cronológicas por semana para que los profesores planifiquen sus actividades del programa. También acreditó la inexistencia de un registro de horas de apoyo especializado para los alumnos, que deben ser de 7 a 10 horas semanales, dependiendo de si tienen jornada escolar parcial o completa. También se advirtió que los materiales de enseñanza eran insuficientes para la cantidad de alumnos inscritos.
Contraloría verificó que en los colegios de Quinta Normal inscritos en el PIE no existe constancia del desarrollo de las tres horas cronológicas por semana para que los profesores planifiquen sus actividades del programa. También acreditó la inexistencia de un registro de horas de apoyo especializado para los alumnos, que deben ser de 7 a 10 horas semanales, dependiendo de si tienen jornada escolar parcial o completa. También se advirtió que los materiales de enseñanza eran insuficientes para la cantidad de alumnos inscritos. Un encargado del PIE en una municipalidad de la zona norte metropolita confirma lo anterior y agrega que, muchas veces, los municipios llevan médicos de un Centro de Salud Familiar (Cesfam, de dependencia municipal) a los colegios, los que, sin realizar una revisión exhaustiva, timbran el certificado para que el alumno entre al programa. Aunque los profesionales están inscritos en un registro del Mineduc, esto no entrega la certeza de que los alumnos fueron debidamente evaluados. La única limitación que evita un mayor abuso del sistema son los cupos del PIE por curso: cinco alumnos con necesidades transitorias y dos con necesidades permanentes.
Un encargado del PIE en una municipalidad de la zona norte metropolita confirma lo anterior y agrega que, muchas veces, los municipios llevan médicos de un Centro de Salud Familiar (Cesfam, de dependencia municipal) a los colegios, los que, sin realizar una revisión exhaustiva, timbran el certificado para que el alumno entre al programa. Aunque los profesionales están inscritos en un registro del Mineduc, esto no entrega la certeza de que los alumnos fueron debidamente evaluados. La única limitación que evita un mayor abuso del sistema son los cupos del PIE por curso: cinco alumnos con necesidades transitorias y dos con necesidades permanentes.



 Que esa información haya dejado de ser de acceso público es un hecho grave. Los datos no sólo permiten a la ciudadanía saber si los médicos que egresan de las escuelas poseen los conocimientos mínimos necesarios para desempeñarse en el sistema público y hacer frente
Que esa información haya dejado de ser de acceso público es un hecho grave. Los datos no sólo permiten a la ciudadanía saber si los médicos que egresan de las escuelas poseen los conocimientos mínimos necesarios para desempeñarse en el sistema público y hacer frente 


